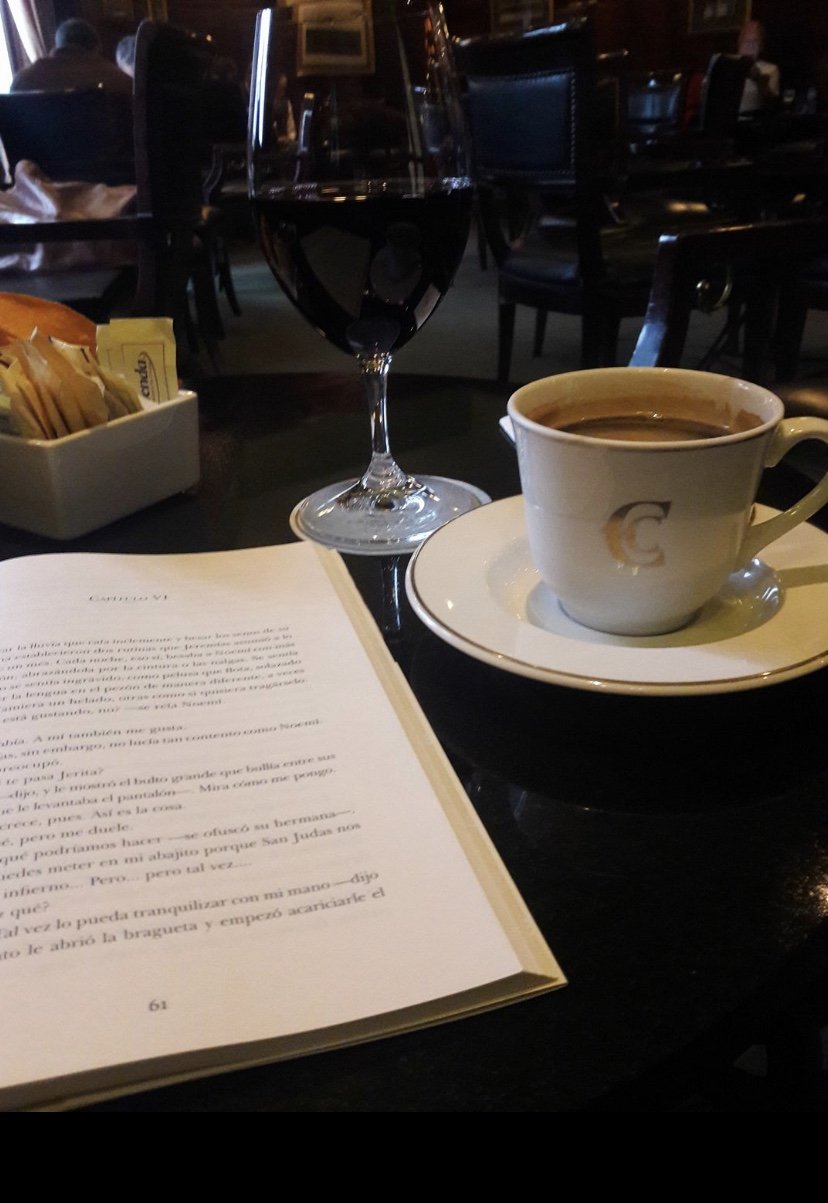A M.J.R, cuya voz de niña persiste
en mi memoria...
Javier la recordaba hermosa y tierna: Cabello castaño, con un listón rojo en él, ojos marrones y piel nívea. Nunca dejaba de sonreír. Era la niña más lista de todas. La más linda de todas. Algunas tardes, después del cole, iba a clases de canto; y otras tantas, se quedaba a jugar volley.
Desde el kinder, le tocaba estudiar en el mismo salón que Javier. Por las mañanas, una camioneta blindada se estacionaba en la puerta principal del colegio y, entonces, su madre, una señora alta e imponente, se bajaba y la llevaba de la mano hasta la puerta del salón. Giulia era la niña que siempre sonreía, la que saludaba a todo el mundo, hasta al pobre Alex, quien paraba en un mundo autista y era el niño que nadie quería.
En cuarto grado, entre la ternura de los ocho años, Lourdes, la tutora del Fourth Grade C, dispuso que Giulia y Javier se sienten juntos, uno al lado del otro. Ahí intensificaron una tierna amistad. Durante las clases conversaban sobre los viajes de ella: Le contaba que se iba a Disney por fiestas patrias, a Nueva York por Navidad, a Bruselas a visitar a un tío pintor. Javier no viajaba tanto. A duras penas, por su padre, amante del vino y del tango, visitaba Buenos Aires unos pocos días, se quedaban en el hotel Alvear, caminaban por Corrientes y, nuevamente, regresaba a la Lima depresiva. Giulia no: Ella siempre viajaba; usaba ropa que compraba en Miami o en Milán, y no se privaba de traer monedas de otros países que las regalaba a sus amiguitas del volley.
“¿Sabías que mi papi es amigo del Presidente? ¿Sabías que le han propuesto que sea Embajador? ¿Sabías que también es poeta?”, le dijo una mañana, en medio de las aburridas clases de World History. “Y el mío es aviador”, respondió él. “Mira…”, y de su pupitre, Giulia sacó un poemario, cuya carátula era la pintura de una niña sentada en un columpio. “Lo escribió mi papi. Dice que se inspiró en mí y que la niña de la carátula soy yo”. Javier hojeó el libro, olía a nuevo. El papel era sumamente fino, un acabado digno de lucirlo en una biblioteca estilo inglés. “Quiero ser escritora cuando sea grande…”, añadió. “Quiero escribir novelas, vivir en un país donde caiga nieve y tener una casita con chimenea frente a un lago… ¿y tú?“. "Yo también quiero ser escritor”. “¿Y sobre qué escribirías?”, preguntó ella, ojos abiertos. Y fue entonces, en aquel instante mágico, que ambas miradas se fusionaron. Javier se vio reflejado en Giulia, en esa niña que le sonreía con picardía. Vislumbró sus ojos, su cabello castaño, casi rubio, las perlas de sus dientes, el brillo de esos labios rosaditos, húmedos, que brillaban ante él. Javier sentía que las estrellas escribían el más hermoso de los sonetos. Y, de repente, susurró: “Escribiría sobre ti…”. Giulia bajó el rostro, sonrojada y, tras unos pocos segundos, lo volvió a subir: “¿Qué dijiste?”, preguntó, aguantando una risita. “Olvídalo…”, dijo él, escapando del hechizo, levantándose de su pupitre, saliendo con prisa del aula.
Ese mismo año, por el mes de noviembre, los niños se hacían la primera comunión. Semanas previas, se confesaban ante un cura del Opus Dei en una Iglesia ubicada en el corazón de Monterrico, Sagrado Corazón de Jesús. La noche anterior, al lado de su madre, hermana de Obispo, Javier había apuntado sus pecados en una hoja de papel: He mentido, me han castigado por no querer comer frijoles, no he estudiado para mi examen de Science, insulté a un compañerito, llamé chola a Gladys, mi empleada, sentí rabia cuando mi mami le compró a mi primo Carlitos su regalo de cumpleaños, odié a mi papi cuando me ordenó que tienda mi cama, le grité que para eso están las empleadas, no yo.
Los niños llegaron en un bus poco antes del mediodía a la Iglesia y, en filita india, iban ingresando al confesionario para, posteriormente, arrodillarse ante el Altar a rezar la penitencia. Cuando le tocó el turno a Javier, se arrodilló, se santiguó y comenzó a leer el susodicho papelito. Al terminar, el cura le preguntó: “¿Algo más?”. “Nada más, Padre”, enfatizó él. “¿Tocaste tu cuerpo de manera impura, hijo?”. Javier, sorprendido, no sabía a qué se refería el sacerdote. “No”, contestó. “¿Tuviste pensamientos impuros?”. “Nada de eso”, volvió a ratificar. “Pues, entonces, hijo mío, te absuelvo de tus pecados y reza como penitencia cinco Padres Nuestros y tres Aves Marías”. Javier se levantó y, presuroso, caminó hacia el Altar con las manos juntitas.
Sin embargo, no imaginó que esa misma tarde, se asomaría a los susurros de tentación que ya predecía aquel sacerdote: Después de clases, sintiéndose un santo o un querubín, mientras esperaba que la movilidad lo recogiera del cole, se sentó en una de las banquitas del patio, una que estratégicamente se ubicaba frente al baño de niñas, a jugar con su Game Boy. De pronto, se percató que Giulia, presurosa y quien estaba inscrita en el taller de Volley, entraba al baño. De afuera, sólo se podía ver los lavaderos y la parte de abajo del primer retrete. Giulia, justo se metió a aquel. Javier, inconsciente, apuntó su mirada ahí, y observaba cómo ella se acomodaba para sentarse en el inodoro. Admiraba sus piernas pálidáas, como la leche. Luego, vislumbraba, atónito, cómo caía la pantaloneta de deporte y, junto con ella, un tierno calzón turquesa. Los pies de Giulia no llegaban al piso. Fue en aquel instante, cuando comenzó a percibir una suerte de electricidad, de un delicioso cosquilleo, una taquicardia cuya velocidad se iba incrementando hasta el infinito y, entre la precoz vehemencia, descubría en su entrepierna una fuente de energía, una suerte de tesoro que alimentaba de vida cada extremidad de su ser, de su alma. Así, visualizando, cual águila caprichosa, los piececitos de Giulia, Javier experimentaba una erección que crecía y crecía y, por más que en el fondo de su alma sabía que era algo impuro y trataba de detenerlo, el cauce del placer destruía el poco pudor que aún le quedaba. Estático, sólo atinó a cogerse la entrepierna, mientras el torbellino de su imaginación le imponía ante sus ojos las más candorosas imágenes. Tras un corto tiempo, Giulia dio un brinco y volvió a acomodarse las prendas. Salió del retrete y, mientras se lavaba las manos, notó el reflejo de Javier en el espejo. Cuando salió, le hizo un hola con la mano y, sin piedad, le regaló una sonrisa tierna, de esas que llevan rasgos de princesa. Javier tuvo la sensación de que su corazón estallaría. Fue la primera vez que creyó que moriría (de amor).
El día de la primera comunión, Giulia llegó a la Parroquia junto con su madre. Llevaba un vestido blanco de seda. Al lado de sus amigas, reía en el patio de la Parroquia y posaba para alguna foto grupal que algún papi o mami quería tomar. Javier llegó con sus padres. Vestía una camisa blanca y un pantalón negro; y, antes de salir de casa, su madre lo había peinado con raya a un costado. Durante los ensayos, se había determinado que Javier estaría en la segunda fila entre Giulia y Luchito Lynch, un morenito escuálido quien, entre el silencio, emitía los más escabrosos chistes. La ceremonia inició golpe de diez de la mañana. Los niños ingresaban al Templo cantando “pescador de hombres” y, como si fuesen robots, se iban acomodando en las bancas con las manos juntitas, alzando la mirada al Cristo que se elevaba sobre el Altar. La ceremonia transcurría con calma y serenidad, entre cánticos y lecturas del Santo Evangelio. Al momento de rezar el Padrenuestro, todos se cogieron las manos. Por un lado, Javier sostenía las palmas ásperas, casi de pajero empedernido de Luchito Lynch, y, por el otro, el algodón más dulce y suave: Las manos de Giulia eran delicadas, pequeñitas, como si la seda más fina envolviesen sus huesos. Giulia, con los ojitos cerrados y al ritmo de la oración, apretaba las manos de Javier, como si en ahí encontrara una extraña seguridad, una paz, un aliado en quien confiar. Y él, tan sólo la miraba de reojo, creyendo que su madre tenía razón cuando le decía que los ángeles solían esconderse en las personas de carne y hueso. Cuando culminó la oración, ambos tardaron en soltarse, casi como si hubiesen firmado una alianza en un universo paralelo.
Sin embargo, el éxtasis de aquella mañana aún no llegaba a su cúspide: Cuando el sacerdote, entre ilusiones cósmicas, pidió que todos los presentes se dieran la paz, Javier se dirigió a Giulia, la abrazó y, al momento de darle un besito en el cachete, ella volteó ligeramente el rostro, a tal punto que ambos labios lograron chocarse. Ahí, por primera vez, percibió ese calorcito de inocencia, ese ligero aliento que provenía del alma de un ángel. Ella sonrió, como haciéndole saber que era consciente de lo que acababa de suceder. Y eso, la sonrisa de esa niña, hizo que, nuevamente, el calor de sus entrañas y del pecado lo envolviera y se posara ahí, abajo, en la tierna entrepierna que se asomaba al deseo con (ligera) culpa. Y cuando llegó el momento de comulgar, abrazando el suspiro de la pasión, se paró frente al sacerdote, tembloroso de que descubriera el calor de sus pasiones, y comulgó. Y al regresar a su sitio, aún con el bulto ahí, Giulia lo miró con ternura, bajó la mirada y, tras una expresión de sorpresa, volvió a mirarlo a los ojos, llevándose las manos a la boquita. Javier se arrodilló, miró al Cristo en lo alto y susurró: “Perdóname, pero ella es un ángel…”.
De todas las niñas, Giulia era la que había desarrollado con mayor rapidez. En el sexto grado, cuando los adolescentes aprendían a masturbarse y las niñas simulaban una pálida femineidad, Giulia ya lucía un prominente trasero, redondito y durito, y ni qué decir de sus erguidos pechos. Todos los chicos ya le habían echado el ojo y no faltaba alguno que, dándoselas de Neruda, le declaraba su amor entre los parlantes y las luces de colores de las primeras fiestas que se organizaban en las mansiones de Luchito Lynch o de Derek Castle, ambas, ubicadas en las faldas del cerro de Las Casuarinas. Y cuando eso ocurría, la bella Giulia, candorosa y sin afán de romperle el corazón a nadie, se reía con picardía y le susurraba al distinguido galán que le daba vergüenza tener enamorado, y que, ¡imagínate!, hasta le daría roche darle un besito, así sea en el cachete, pero que, después de todo, podía comenzar a verlo como un amiguito, digamos, especial.
Fue ahí, en una de esas fiestas con luces de colores y parlantes a todo volumen en la que Luchito Lynch, pícaro y travieso, le dijo a Javier: “Toma esta Coca-Cola”, alcanzándole un vaso de cristal. Javier bebió un leve sorbo y notó que no era del todo dulce; que tenía su toque de amargor; que raspaba la garganta al momento de pasar. "Le puse un poco del whisky de mi viejo”, añadió, riéndose, mostrándole una caja azul en cuyo interior había una botella de JW. “Está horrible”, dijo Javier, aguantando una arcada. “Tómalo, nomás, causita. Verás que en un toque te sentirás de putamadre”, agregó. Javier, tras un suspiro, bebió de un tirón lo que quedaba. Y, tras ello, Luchito exclamó: “Queda el segundo vaso, todavía, mi bro”. Vertió poco más de la mitad del vaso con Coca-Cola, y luego, añadió un chorro whisky contando hasta tres: uno… dos… tres, listo, ahora tómatelo. Javier procedió de la misma manera: Un suspiro, y luego, de un tirón, todo para adentro. Como las arcadas comenzaron a ser incontenibles, Luchito le alcanzó una botella helada de Pilsen. Al cabo de unos segundos, Javier experimentó una suerte de anestesia local que adormecía sus cachetes, sumado a una adrenalina, una vehemencia que le hacía sentirse importante, imponente, el ser más cojonudo del universo. Extasiado, salió al jardín de la mansión. Afuera, los adolescentes se reunían alrededor de la parrilla. Algunos, los más tímidos, con un vaso de gaseosa y una hamburguesa, deambulaban entre la zona de confort. Las chicas promedio, no las más lindas, en un grupito, se reían a más no poder y, entre todas, entonaban las canciones de Shakira y Britney. Y, el otro grupo, de chicas más populares, donde estaba la bella Giulia, improvisaban las más originales coreografías. Javier con ojitos achinados, miraba a Giulia desde la mampara de vidrio. La miraba bailando, con el cabello más suave que nunca, con ese listón rojo que bailaba, con los pómulos colorados, y entonando un vestido floreado. Entonces, tras un suspiro, salió al jardín y, en ese instante, un ventarrón de aire gélido lo cacheteó al punto que, a poco, estuvo de perder el equilibrio. Miró a Giulia y le estrechó la mano: “¿Me estás sacando a bailar?”, preguntó ella, sonriendo. Él no dijo nada. La llevó a un rincón y trató de simular sus mejores pasos, mientras ella, riéndose de la situación, movía las caderas y, cada tanto, cogía las manos de Javier y las llevaba a su cintura. “Ahí debes colocar tus manos y seguir mi ritmo”, indicaba ella, mientras los parlantes expulsaban una canción de los Auténticos Decadentes, una de esas que, sabes perfectamente, por capricho de los ángeles y Santos, describe la situación que tu corazón vive en ese instante: “Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos; me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada…” Javier, por primera vez, estuvo tan cerca de Giulia. Sólo tenía un deseo insaciable de besarla, tal cual se besan los protagonistas en las telenovelas que su mami veía todas las noches, después de cenar. Así, en una de esas vueltitas que ella daba, Javier la trajo hacia él, dándole ella la espalda. De pronto, su sexo se juntó con los glúteos de ella. Redonditos, perfectos, suaves, tan suaves y apetecibles. Y así se mantuvieron buen rato. Javier, sin pena ni culpa, pegaba su ser contra ella. Y ella, quizás inducida por un leve estímulo, inclinaba el potencial hacia él, al punto que el precoz y cándido ardor, nacía bajo el cielo estrellado de Lima. Una vez más, esa electricidad, ese poderío, le indicaba a Javier que debía de alimentar de vigor ese sexo, aún adolescente, que se asomaba a los secretos de una señorita bella y angelical. Y, entonces, esa masculinidad, pegada a los glúteos de ella, comenzaba a endurecerse para un costado. Giulia lo sentía con tal precisión y gracia. Ahí, detrás, intuía el descontrol de un joven que estaba loco por la vida y por ella. Percibía la firmeza, esa sensación, tan poéticamente deliciosa de que algo comenzaba a acalorarse, a humedecerse. Hasta que, como quien despierta del sueño profundo, la canción terminó y, entonces, Toxic de Britney Spears, comenzó a apoderarse de los parlantes y fue el momento perfecto para que todos los adolescentes se unan a la improvisada pista de baile entre un griterío exagerado. Javier sintió una suerte de vértigo de emociones y ebriedad y, sin decir más y aguantándose una arcada, corrió hasta uno de los baños de la mansión. Ya adentro, se lavó la cara, mirándose al espejo, dándose cuenta de sus ojos desorbitados. Se paró frente al inodoro. Se bajó la bragueta. Su sexo aún estaba tieso, colorado. Y su ropa interior húmeda, manchada de una suerte de líquido pegajoso, transparente. Al salir, Giulia lo esperaba. "¿Estás bien?”, le pregunto. “Un poco cansado, mareado”, respondió. Ella lo tomó de la mano y se recostaron en uno de los sofás de la sala de estar. “Échate en mí…”, dijo ella. Y él se recostó en sus piernas. Cerró los ojos, y de pronto, sintió las manos de ella en su cabeza, haciéndole cariños. Se quedaron así, en silencio, entre el jolgorio juvenil y los chispazos de una tierna locura, hasta que ella anunció que su madre había llegado a recogerla. “Te acompaño afuera”, dijo Javier. En la parte de adelante de la camioneta blindada, estaba la madre de Giulia, quien encendía un cigarrillo y miraba a la parejita con ternura. “Cuídate, ¿ya?”, se despidió ella, con candidez. “Adiós”, apenas susurró él, mientras observaba cómo ella se subía a la camioneta y ésta se perdía entre la neblina.
Un día de febrero, que extrañamente llovió en Lima, Giulia llamó a Javier. Hablaba con una extraña voz, como si llevase un pesar. “Me iré a Nueva York”, dijo. “No volveré para las clases; mi papi ha sido nombrado por el Presidente como representante del Perú ante una organización importante”, añadió. “¿No estarás más en el cole?”, preguntó Javier, con una suerte de escalofríos que calaban sus huesos. “No. Me iré por un buen tiempo; mi papi dice que, con suerte, estudiaré allá todo el High school y, terminándolo, quiere que estudie en The New York University… o al menos ese es su plan...”. Javier se quedó seco, percibiendo una suerte de electricidad en las extremidades. “Te estoy llamando para despedirme. Quiero que apuntes mi correo electrónico y el número de teléfono que usaré allá…”, proseguía ella, con voz suave. “No quiero que te vayas...”, de pronto, dijo Javier. “Yo tampoco quiero irme, créeme”, respondió Giulia, “Pero el Presidente le encargó a mi papi un puesto importantísimo, y nos pagarán la casa, el chofer y agentes de seguridad”. “El cole no será lo mismo sin ti…”, añadió Javier, e, involuntariamente, sollozó y, tras ello, se tapó la boca para que Giulia no lo escuche. “Apunta mi número, ¿ya?”. Y mientras Javier apuntaba un número y una dirección de correo electrónico, sus lágrimas caían en la hoja de papel. “Ahora debo terminar de alistar mis maletas. Me escribes y no te olvides de llamarme...”, finalizó. “Cuídate mucho, por fa...”, dijo Javier, mordiéndose los dientes. “Está bien. Tú también”, contestó ella, con un nudo en la garganta. “Adiós, pequeño…”, añadió. Y colgaron. Javier sentía por vez primera que un sueño se diluía en la palma de sus manos. Se tapó la cara para evitar que un sollozo perturbe la tranquilidad de la gente buena y recurran a él ofreciéndole un consuelo de fantasías.
Así pasaron las semanas. Al inicio, la comunicación era fluida. Giulia le contaba que vivía en un departamento hermoso, en la Calle 57 en Manhattan, pagado por el Estado del Perú. Le contaba que sus vecinos, toditos, eran millonarios. Entusiasmada, exclamaba que su mami pronto le compraría un vestido de Dior, exactamente para el día de su cumpleaños, y que lo luciría en una cena diplomática al que acudiría con sus papis, y donde estarían varios presidentes de Sudamérica, ese pueblito al sur de Estados Unidos.
Poco a poco y con el paso de los meses, las llamadas por teléfono eran más cortas. Habían días en los que ella le decía que no tenía mucho tiempo, que acababa de salir de la ducha, que se iría a dormir a la casa de una de sus amiguitas; u otras veces, que su papi había sido invitado a una cena en el Eleven Madison Park y que estaba con todos los polvos de Mac en la cara.
Hubo meses en los que ya, ni siquiera, había una llamada o un correo electrónico. Hasta que Giulia cumplió quince años. Y, por supuesto, sus padres la engrieron cual princesa virreinal. Hizo una fiesta en uno de los salones del The Plaza. Se organizó un banquete opíparo y hubo mucha champaña. Su madre iba registrando con una cámara de fotos cada momento, cada micro-segundo. Javier veía todo eso desde Lima, entre la penumbra de un sábado, y los teclados de su primera laptop, pues Giulia no tardaba en colgar las fotos en el hi5. Entre esas fotos, advertía que un muchacho de cabello negro, engominado, aparecía varias veces. Aparecía a su lado. No obstante, una de esas fotos confirmó lo que el temor de sus entrañas le gritaban a los tímpanos de sus ilusiones: Giulia y ese sujeto, de la mano, dándose un beso en los labios, un piquito. Entonces, Javier supo que una historia precoz había terminado. Cerró la laptop y se recostó, tocándose, jurándose que sería la última vez que se la correría pensando en Giulia.
Los años pasaron. Ambos se graduaron. Javier postuló a una universidad liberal en Lima e ingresó a Derecho. Estudió leyes no para dárselas de justiciero o abogado feminista y, en nombre de Flora Tristán, trabajar en una ONG pro-aborto o salvaguardando los bosques del Amazonas. Muchísimo menos le interesaban las comunidades campesinas (esa sarta de cholos revienta-huevos, como se referían los amigos de su padre) que lloran ante el maldito capitalismo. Quería estudiar Derecho porque, desde adolescente, descubría una peculiar excitación por el poder. Más que el dinero, le seducía el saber manipular los caprichos del destino, el determinar el accionar de los dioses. “Estudia Derecho, hombre; dedícate al Derecho Minero; sácale la vuelta a la Ley, y verás que te llenarás los bolsillos. ¿Quién sabe?, quizás en unos años estemos hablando con el mismo Ministro de Minas”, le alentaba el Doctor Tudela, amigo de la familia, abogado connotado, e íntimo amigo del Presidente. Por esas noches insomnes de los primeros ciclos de la Universidad, Javier leía libros de psicología. Había aprendido, en función a la psicología inversa y a métodos PNL, a manipular a sus profesores, e incluso, a esas mujeres que más deseaba y que, del torbellino de su imaginación y de las pajas de madrugada, terminaban en una cama del Golden In, ese telo de cincuenta lucas, a pocas cuadras del Colegio Trener, donde no te pedían DNI y desfilaban las pituquitas más deliciosas de Lima de la mano con los muchachos del Markham o del Santa María.
Giulia, por otro lado, cándida y deseosa, estudió periodismo en The Columbia Journalism School. Su sueño era ser una escritora famosa y millonaria, alguien como Gloria Vanderbilt. No pocas madrugadas, se quedaba insomne, botella de vino de compañía, y retrataba sus más escabrosas fantasías en una hoja de papel, al lado de la chimenea de su pequeño piso de estudiante. Escribía sobre el amor, sobre los instintos de mujer, sobre sus fantasías más ardientes, de esas que únicamente escuchaban sus sábanas de algodón egipcio cuando, entre sueños, la yema de sus dedos bajaban a su entrepierna y le mostraban la liberación de todo lo prohibido.
Javier terminó la Universidad con calificaciones promedio. Había estado practicando con uno de los abogados más cotizados de Lima, el Dr. Guillermo Pascarella. Cuando se graduó, pasó a ser asistente legal. Al año siguiente, se tituló y ahí lo asociaron a la firma. Con el paso de los años, le atribuyeron más responsabilidades hasta que terminó siendo socio y, con apenas treinta años, ganando un sueldo de quince mil dólares mensuales.
Giulia terminó la Universidad y la contrataron en The Newyorker como asistente de redacción. Una madrugada de trabajo, después del estrés y entre la comida rápida, le comentó a su jefa que escribía, que su sueño era ser escritora, que preparaba una novela erótica. Le mostró sus primeros manuscritos. Su jefa encontró un tesoro entre esas líneas entremezcladas con sudor. La contactó con el editor de Bloomsbury Publishing y, después de seis meses, su primera novela, “Your lips in my wine glass” fue publicada, y ganando sus primeros doscientos mil dólares. A partir de entonces, le dieron una columna en The Newyorker, muy leída, donde escribía crónicas sobre aquel ardor que, en las noches de luna llena, uno percibe en el corazón.
Cada uno, en el paralelismo del universo, hacía su vida. Hasta que, olvidados del hi5, se impuso la moda del Instagram. Una mañana de oficina, Javier recibió una solicitud de Giulia. La aceptó. Ahí, sin querer, ella volvió a entrar en su universo. Esta vez, tan diferente a cómo la había dejado: Sin el listón rojo ni el blue jean de adolescente, sino, luciendo ropa de diseñador, botas imponentes con las que acudía a los eventos de la intelectualidad newyorkina. Esa misma semana, Javier quedó en ir a beber un trago con una ex alumna suya de la Facultad de Derecho, una bella veinteañera, practicante de un estudio reconocido. Fueron a Doce. La muchacha pidió un pisco sour y él un Jack Daniels. Tomaron fotos a los tragos y ambos lo subieron al Instagram. Más tarde, mientras la muchachita y él, entre la locura y el griterío, hacían shots de jagger en la barra de Noise, Javier recibió un mensaje en su celular. Era Giulia, respondiendo el story que había colgado: “Vi esa foto, vi el pisco sour y me acordé tantísimo de Perú”. Javier no contestó en el instante el mensaje. No obstante, le había dejado un aliento de ilusión que, inevitablemente, se había impregnado en el núcleo de su alma. Fue tanto así que, horas después, ebrio y excitado, mientras exigía a los camareros que le suban una botella de Champagne francés a una suite, el rostro adolescente, de luz y gloria, de Giulia, se apoderaba de los chispazos de su memoria. Entre gemidos y cálidas gotas de sudor, mientras Javier penetraba a aquella cándida veinteañera, invocaba sus recuerdos. Imaginaba que era Giulia a quien ataba a la alcoba, a quien le susurraba en el oído las cosas más sucias, más poéticamente bellas y perversas. Y, es que tener su rostro entre la esencia de su sangre, lo inducía a moverse con furia, con tantísima intensidad, con esa energía que nacía en lo más profundo de las entrañas. Aumentaba las revoluciones llegando al color más hermoso del infinito. De pronto, toda esa energía comenzó a subir, a subir, a subir, hasta que un delicioso clímax obtuvo entre una suerte de tembladera, tres disparos de pecado y un gemido ahogado: “Ay, Giulia…”, dijo entre un alarido inconsciente, a lo que la muchachita reaccionó de inmediato, volvió a su realidad percatándose de la confusión de su hombre y, entre sollozos, encerrándose en el baño, lloraba sin cesar, mientras Javier sonreía, ocultando el rostro, entre una almohada de plumas.
Las semanas pasaron. Giulia y Javier comenzaban a chatear a través del Instagram. Con el paso de los días, intercambiaron números celulares y las llamadas por FaceTime comenzaron a ser un ritual: Siempre a la misma hora, las once de la noche, antes de dormir. Giulia le contaba que andaba escribiendo una novela sobre su ex novio francés. Javier, por el contrario, le contaba lo maniático que era con el trabajo, con los casos que llevaba, con los argumentos retorcidos que inventaba para ganar.
Giulia era expresiva. El pudor le era extranjero. Era libre y seguía llevando un arma letal en la sonrisa. Le contaba sobre las posturas que más disfrutaba en el sexo; las que solía practicarlas fumando marihuana. Dejando algo a la imaginación, le decía que solía tocarse mientras, algunas madrugadas, escuchaba a sus vecinos tirando de lo más rico. “¿Sabes algo?, ahorita mismo estoy en mi baño de espumas”, escribió ella, una noche, muy tarde, en medio del silencio. Y se tomó una foto, porro entre los labios, ojos achinados, que se lo envió por el DM del Instagram. “Estás hermosa. Cuando, de niño y miraba tus ojos, creía que miraba un ángel”, respondió él, cerveza en mano, dejándose llevar por la sinfonía del nirvana. Y, entonces, ella hizo lo que no debió hacer: “¿Crees que sigo siendo un ángel?”, escribió. Y tras ello, envió una foto: Ella con mirada letal; espumas de jabón en sus hombros, y los pechos al descubierto, luciendo los pezones rosados, erectos, perfectos. “Eres traviesa…”, escribió Javier. “Quiero que tú lo seas también”, dijo. “Vamos, tómate un nude… quiero que imagines que estoy ahí, a tu lado, acariciando tu pecho, lamiéndote el abdomen…”, ordenó ella. Entonces, Javier se tomó una foto. Primero una de él, sin polo, sonrisa de villano y gorra hacia atrás. Luego, de su sexo, erecto y lagrimoso, cubierto por un Calvin Klein que parecía a punto de estallar. “Bájate el bóxer…”, ordenó ella. Y entonces, reflejándose contra un espejo, Javier le mandó otra foto, restringiendo en el aplicativo la posibilidad de verlo sólo una vez: Esta vez, con el bóxer abajo. “¡Wow!, quiero verlo de cerca… me estoy tocando…”, dijo ella. Javier la alucinaba, la imaginaba en esa esa tina de espumas; imaginaba ese sexo húmedo que era engreído por los dedos de una princesa con manos de algodón. Así que, una vez más, tomó una foto de su masculinidad, erguida y colorada, venosa y lubricada. Y al recibir aquella imagen, Giulia se tomó otro selfie: Ella de pie, reflejada ante un espejo, una mano sujetando el celular y otra, en la cintura. De arriba a abajo. Desnuda. Mostrando el postre más delicioso al sur del ombligo: Depilada, con unos labios rosaditos que en ellos llevaban el cítrico de la fresa de algún edén. “Tócate. Quiero verte llegar…”, volvió a ordenar ella. Javier no podía discutirle, negarle un capricho. La llamó por FaceTime. Puso el móvil a un lado, en su mesa de noche, la cámara encendida, apuntándolo. Giulia no dejaba de retarlo, de apoderarse de cada rincón del pudor. Estaba con los audífonos en los oídos, y cada tanto, le daba una pitada al porro que se resistía a consumirse. Entonces, Javier comenzó a friccionar su masculinidad. Primero lentamente, como alimentando al pecado con imágenes sagradas. Giulia lo miraba mientras él registraba en la fotografía de la eternidad esa mordidita de labios, esa lengüita que remojaba sus comisuras labiales, ese susurro mientras se retorcía cuando sus dedos tocaban el timbre del placer. Sólo la tecnología los unía. Y así, mirándose a través del mural de la distancia, comenzaban a darse placer. Javier, friccionaba cada vez más rápido su masculinidad erecta. Giulia, sumergía sus manos en el agua espumosa y, estimulándose con cautela, comenzaba a creer que cada una de sus más escabrosas fantasías podían convertirse en realidad. Javier lo hacía más rápido, con furia, totalmente poseído. Clavaba sus ojos en los de Giulia, en esos ojitos claros, en aquel océano de dulzura. Hasta que el placer fue tal, tanto como la vida entera, que ambos estallaron al mismo tiempo: Javier, entre un chorro de semen que caía en su pecho; y ella, entre un aullido en medio del agua espumosa. Y, así, tras el amor después del amor, ambos se sirvieron un trago, aún unido a través del móvil: “Quiero que vengas a Lima”, le dijo Javier. “¿Me invitarías?”, preguntó ella, con picardía, como jugando, como tanteando, sabiendo, por lo demás, que ella perfectamente podía pagarse un viaje a Lima, a París, a Londres, o a dónde le dicten las entrañas. “Sí. Te invito. Vente un fin de semana…”. “¿Y… cuándo?”. “El próximo fin de semana; no la hagamos larga, ¿puedes?”. “Yo siempre puedo, querido. Soy escritora, y puedo escribir en aeropuertos, en la suite de un hotel, o, si me da la gana, encima de tu pecho”. “Cojonudo”.
Y, en efecto: A los pocos días, Javier le envió los pasajes. En business, por supuesto. Reservó la suite en aquel hotel al que siempre regresa, que lo evoca a sus fantasías y a su infancia: El Country Club, de San Isidro.
Giulia llegó un viernes a media mañana. Javier envió a Bryan, el chofer de su padre, para que vaya a recogerla al aeropuerto. Era una mañana hermosa de primavera, y un cielo turquesa se dibujaba en Lima. “Acabo de aterrizar; ya me recogió el chofer”, le escribió Giulia, mientras Javier celebraba una reunión, entre gerentes y directores de una minera que discutían la estrategia para evadir una multa por contaminación ambiental. Pocos minutos después, ya en la camioneta blindada, le mandó un selfie: Ella con lentes oscuros, un sombrero en la cabeza y luciendo unos labios, rojo-pasión, que los juntaba como si mandara un beso a la cámara. “Saldré de la oficina a la hora del almuerzo; ya voy por ti”, escribió él, impaciente.
Golpe del mediodía, Javier acudió a su encuentro. Atravesó la puerta giratoria del hotel con prisa. Subió al segundo piso a través de los pasillos alfombrados, y tocó la puerta de la suite. Giulia la abrió con una sonrisa. Se abrazaron con fuerza y encanto. Lucía un vestido floreado y entonaba un perfume dulce. “¡Has cambiado tantísimo, guapo!”, exclamó. Sus manos seguían tan suaves, finas, como si en efecto, Dios las hubiese creado alguna tarde, entre el sunset y el placer. “Yo sigo pensando que un ángel se oculta en ti.”, dijo él, regalándole un beso en la mano. Sobre la cama, reposaba una cartera Louis Vuitton a medio abrir, y, sobre el cenicero de la mesita de la pequeña sala, un porro de marihuana apagado. Lima brillaba más que nunca; los rayos de sol penetraban, cual espías de la más aventurada mafia, a través de las cortinas de la habitación. Al fondo, el campo de golf relucía, y eso hacía que todo comenzara a tener sentido, como si las cuerdas del universo improvisaran la melodía de lo prohibido. Javier se quitó el saco y lo arrojó en la alcoba, al lado de la cartera, como si con ese gesto marcase territorio, pusiera la firma en tinta china en aquellas sábanas blancas, impecables. “Se te ve tan seriecito con traje y corbata…”, dijo Giulia, mirando a Javier de pies a cabeza. “¿Viste? Logré mi objetivo: Que estés acá, conmigo", dijo él, acercándose, cogiéndole la cintura. “¿Ah sí? Pues, wait. Hace años que no te veo y no quiero pecar de inocente, así que, please, darling, quita las manos de acá.”, dijo ella, con un tonito juguetón, dándole una palmada en sus manos, que aún seguían puestas en la cintura. “Oblígame, a ver…”, susurró él, chocando nariz con nariz. En aquel instante, Javier pretendió acercar sus labios a los de ella; pero, entonces, como un estallido contra la realidad, ella río a carcajadas, echando la cabeza para atrás, y cuando volvió a él, le dijo “Te ves tan tierno, casi como un teenager, cuando quieres dártelas de seductor o machito alfa con tu labia, tu miradita o tus palabritas rebuscadas. Pero no, darling, no eres Bukovski ni Robert Frost…”. Y tras mirar fijamente a Javier, con su sonrisa atónita, añadió: “Ahora, con su permiso, señor abogado, pero este clima me está sofocando, así que tomaré una ducha antes de almorzar”. Javier se sentó en el sofá de cuero y estuvo tentado de prender el porro que Giulia había estado fumando. Mientras tanto, se escuchaba el agua de la ducha y se intuía el momento en el que ella, la niña-mala, se sometía a un chorro de purificación. Como antes, como cuando era un niño, Javier dejaba volar su imaginación al punto de rozarlo con el más escabroso de los pecados: La imaginaba desnuda, esos pechos erguidos y pálidos, el jabón acariciando su cuello, sus hombros pecosos, sus pezones, su abdomen, su sexo vivaz, sus muslos, sus pantorrillas, su espalda, sus glúteos, los dedos de sus pies. Imaginaba su rostro angelical reluciente, entre el vapor del agua tibia y aquel milagro que nacía del vientre de un ardor infinito. Al cabo de unos minutos, ella salió del baño, con una blanca y una toalla en el cabello: “¿Me demoré mucho, darling?”, preguntó. “No tanto, descuida”, respondió él. Y otra vez, esa sonrisa, esa maldita sonrisa, se apoderaba de ella como si llevara entre el arma de sus labios la bala de plata. Luego, se quitó la bata y la dejó tendida en la cama. Giulia estaba, de pronto, en ropa interior: Arriba y abajo, color blanco, Victoria Secret, imponiendo sofisticación, disfrutando la escena. Miraba a Javier de reojo a través del espejo del tocador. Movía las caderas al caminar hasta la alcoba y sentarse para llamar por teléfono a la recepción e indicar que le suban el vestido que había dejado encargado para que lo planchen con vaporizador. Al cabo de pocos minutos, tocaron la puerta y fue Javier quien recibió el vestido: Era uno Burberry, de un color rojo electrizante, cual amapola. Javier lo tendió sobre la alcoba y Giulia, sin vergüenza y con el terroncito de azúcar en el alma, lo miró con picardía mientras, lentamente, alentando que el tiempo golpee el ritmo de un corazón, dejaba que su cuerpo reconozca la fineza de la seda. Tras ello, se puso unas botas negras de cuero; y, finalmente, se aplicó el maquillaje en sus pómulos y, con la pluma roja, dibujó la tentación en sus labios.
Giulia, en definitiva, era una mujer que llamaba la atención. Los camareros del restaurante del hotel, Perroquet, la miraban casi mordiéndose los labios, susurrando entre ellos. Ambos pidieron lomo de novillo argentino y una botella de Rutini. Así se pasaron toda la tarde, entre risas y más vino. Recordaron las épocas del cole, de cuando eran niños y se asomaban a las sombras del placer con temor y curiosidad. Giulia le contó que había perdido la virginidad a los dieciséis años con un chico, hijo de diplomático, a quien lo conoció en un evento al que fue acompañando a su padre. “Fue a escondidas y recuerdo que tenía muchísimo miedo”, dijo. “Fue así, sin romanticismo ni nada, porque ni siquiera éramos novios. Siempre nos provocábamos, eso sí. Nos besábamos, nos tocábamos viendo alguna película o escuchando a Janis Joplin. No creo tener un buen recuerdo de aquel día. Al contrario, tan solo recuerdo un dolor feroz en mi entrepierna y su aliento de pepinillo. Me penetró sin más, como queriendo aliviar sus instintos. Terminó en mi abdomen, y luego nos quedamos mudos…”
A medida que iba pasando la tarde, Giulia mostraba su lado más sensual. Sus manos, discretamente, rozaban las de Javier. Tras el almuerzo, decidieron pasar al bar inglés, un espacio elegante y donde Javier, ocasionalmente, cerraba negocios entre vasos de whisky. Se sentaron en uno de los sofás de cuero, al fondo. En una de las mesas estaba Ramón Huapaya, uno de los mentores de Javier en el Derecho Administrativo. Pidieron más botellas de Rutini y una bandeja de fresas con fudge. “¿Y siempre te las das de conquistador llevando a chicas a lugares como este?”, preguntó ella. “Sólo cuando alguien me gusta de verdad, me hechiza como tú, me mira como tú…”, respondió él. “Cuando una mujer me atrae tanto, me gusta tratarla como una princesa. Me ha pasado, también, que a veces dejo la historia inconclusa con una mujer y, de pronto, una noche, en una discoteca o en un bar, la vuelvo a ver entre el tumulto de gente. Y ahí cruzamos miradas. Y entonces, el alcohol me induce a coger el celular y escribirle un mensaje directo, simple, que sólo incluye un sal de donde estás ahora mismo, carajo, que te espero al lado de la barra y quiero que terminemos la magia de la noche con un Champagne en una de las suites de este hotel”, añadió. “Me gusta este lugar, es tan como tú…”, dijo ella, volteando el rostro, juntándolo con el de él. “Acá cerré los contratos más importantes de mi carrera, acá me las di de escritor frustrado envidiando a Bryce, acá besé a las mujeres más hermosas, acá, de pequeño, mi abuelo solía traerme después de jugar fútbol en el Olivar y, entonces, él solía pedir whisky doble con cigarrillos y yo un milkshake de fresas y bombones. Y es que este rincón me trae el recuerdo de la dulzura de los bombones y de la mirada de amor de mi abuelo…”, contestó él. Ella rió con ternura, como una niña tras escuchar el final feliz de un cuento de hadas. Entonces, la magia suscitó: Un sorbo de vino, un suspiro, y luego, la fusión de labios. Por fin, Javier percibía el calorcito de aquella niña que llevaba un ángel en su alma y que, en ese preciso instante, logró hacer que toda la ciudad se detuviera. Fue un beso largo, entre un movimiento lento, cuidadoso de labios y, casi al final, ambas lenguas entendiéndose en la locura. “Teníamos que hacerlo…”, dijo Javier, al separar los labios. Luego, ella se acercó al oído de él: “Besas riquísimo...”; y tras ello, ambas manos se entrelazaron, como una suerte de pacto que se firmaba para cometer travesuras.
Pese a que eran las siete de la noche, ya habían tomado dos botellas de vino. El bar comenzaba a llenarse, las damas de alta sociedad llegaban a cenar, y los empresarios de los alrededores de San Isidro iniciaban el fin de semana con una copa de etiqueta azul. Las risotadas, la bulla y la dulzura de una Lima superficial comenzaba a reinar. Ambos se levantaron y, sin dejar de cogerse las manos, subieron por las escaleras alfombradas hasta llegar a la suite. Con una sonrisa de complicidad, Giulia metió la tarjeta en el lector de la puerta. Y ahí, adentro, el fuego: Se besaron como si el Apocalipsis anunciara su llegada. Las manos de ella en el cabello de él, jalándolo tentativamente. Y las manos de él, en el cuello de ella, en su espalda, en su baja espalda y, finalmente, en sus glúteos. Las manos de ella, en el nudo de su corbata de seda, en los botones de su camisa. Y él, encontrando el cierre del vestido, bajándolo con sumo cuidado, con tantísima delicadeza, llevando a su dama hasta el filo de la alcoba para que, finalmente, por inercia, la seda repose ahí. La hermosura de Giulia brillaba. Javier la tenía ahí, con los ojitos brillosos y con el algodón níveo de la ropa interior cubriéndole los secretos del libro de sus amarguras y de la cárcel de sus pasiones. Javier comenzó a devorar el postre que los latidos de su corazón aclamaban: Los pies de Giulia. Sus pantorrillas. El sabor de su piel, similar a la vainilla. Sus muslos. Evitó la entrada del amor y subió hasta su abdomen. Su ombligo; la lengua ahí, un buen rato, en su ombligo, jugueteando, formando circulitos. Luego, descubrió sus pechos: Los pezones erguidos, rosados, vivos; sus labios en ellos, encontrado vida ahí. Así, le bajaba el calzón, mientras ella arqueaba la espalda para dejarse llevar. La puntita de la lengua bajaba tentativamente, lentamente, se acercaba ahí, a la flor, rosadita y húmeda, hasta que, finalmente, la mimó con dulzura y, entonces, Giulia emitió un alarido, un gemidito virginal, tierno. Javier, lentamente, iba descubriendo el núcleo de su alma, de sus pecados. Movía la lengua con una paciencia que, poco a poco, iba incrementándose en una vehemencia propia de una sobredosis narcótica. Paulatinamente, la respiración de Giulia iba incrementándose, hasta que en un punto, cogiendo fuerte, fortísimo, las manos de Javier, emitió un grito que la hizo temblar y, con las pupilas desorbitadas, vociferó: “¡Ay, Qué rico, mierda!”. Tras ello, cambiaron de posiciones, y ahora Giulia era quien bajaba, sin besos ni poesía, hasta llegar a la zona erógena. Con los dientes, le quitó el bóxer negro y el miembro de él salió disparado. Lo admiró sin paciencia, como si entre sus ojos existiera rabia, hambre. Sin más, en un dos por tres, ya lo tenía adentro de la boca. Javier deliraba, cual puto fino, con esa voz propia de él. Así estuvo Giulia buen rato, haciéndolo llegar a la cumbre del nirvana, mientras él se retorcía cogiendo con fuerza los extremos de la alcoba. “Ven… ven acá”, dijo él, de pronto. Ella acomodó el erecto colgajo adentro de ella. Y, entonces, la gloria: Ese calorcito, deliciosamente erótico, esa humedad, esa sensación de vivir, de querer vivir eternamente así, fusionado con la mujer que creyó amar desde niño. Él abajo, ella arriba. Giulia se movía en circulitos, cogiéndole las manos, gimiendo con dulzura, cerrando los ojos y abriendo, sutilmente, la boca cuando creía llegar a la cima. El universo se convertía en un jolgorio rodeado de estrellas fugaces. Creían ser cómplices de una travesura. Poco a poco, la intensidad se incrementaba y Giulia saltaba con ferocidad, con ritmo y sazón hasta que, entre un grito de placer, todo se detuvo y ella se quedó inmóvil, temblando, dejando que un caudaloso riachuelo baje por sus piernas. “Morí…”, susurró, apoyando la cabeza en el pecho de él. Pero Javier aún con adrenalina, la volteó para, esta vez, ejercer su poder de hombre, de caníbal. Puso las piernas de ella en sus hombros. Despacito, con muchísimo cuidado, volvió a penetrarla. Le daba con fuerza, a buen ritmo, ni tan rápido ni tan lento, al ritmo ideal para saborearla, derretirla. Así estuvo buen rato, hasta que sus entrañas le anunciaron que el delirio estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, no aguantó más, se apartó de ella y, entre un suspiro, eyaculó en sus pechos para, luego, quedarse rendido boca abajo, con el rostro entre el calor de unas sábanas blancas.
Se quedaron así, entre el silencio y las risas. Fumaron el porro que había sobrado y tomaron una siesta. Luego, se bañaron juntos, con agua tibia y jabón de uva. Se cambiaron ahí mismo, en la misma suite, sin secretos ni pudor. Giulia era como una vieja Europa donde la poesía se reposaba en una gota de lluvia. “Y ahora, ¿a dónde me llevarás?”, preguntó ella, ya cambiada, lúcida, acomodándose una boina. Él sonrió sin decir nada. Salieron de la suite cogidos de la mano. Afuera, en plena Avenida Aurelio Miró-Quesada, tomaron un taxi hasta Cala, un bar en pleno circuito de playas. Ahí, bebieron ginebra de frutos rojos y pidieron una tablita de makis. De pronto, entre el sonido del Pacífico, ella dijo: “¿Sabes qué me provoca?”. “Qué?”. “Quiero bailar”, y sonrió.
Risueños, llegaron a Noise golpe de la una de la madrugada. Subieron al sector Vip y, en la barra, pidieron una chela helada para cada uno. Tras tomarla de un tirón, Giulia comenzó a bailar entre las luces de colores, entre la vista de cada millonario que reinaba en los boxes. Movía la cintura, mientras su cabello le seguía el ritmo. Javier trataba de imitarla, nunca fue buen bailarín; su estrategia siempre fue emborracharse y, con labia (y floro barato) susurrarle a alguna dama de ocasión frases disparatadas para que, entre una carcajada, logre robarle un beso. Giulia estaba en éxtasis pleno. Se ponía de espaldas a Javier y, despiadada, inclinaba su ser hacia él, y ahí, en esa fusión, meneaba el culito con frenesí. Ambos se movían al ritmo de la música, de los ventarrones de la juventud. Cada tanto, los labios se juntaban y se besaban entre el humo de la noche y las miradas de aquellos jovenzuelos, jileritos monses, quienes gastaban su mísero sueldo de practicante, apenas mil soles, en una noche de juerga.
Así se pasaron toda la noche, bailando, cagándose de risa, improvisando coreografías, tomando copas de ginebra y, cada tanto, shots de jagger. Salieron de la discoteca cuando el cielo de Lima estaba en su punto, rojizo y poético. “Me cago de hambre… hip… hip”, dijo ella, sosteniendo una lata de Red Bull, tambaleándose y sin perder la sonrisa. A un par de metros, una señora, en plena vereda, vendía (a diez lucas, nomás) arroz con pollo y arroz chaufa con chicha morada. Los jóvenes, hijitos de papá banquero y las princesas que dejaban de lado la moda vanguardista, se aglomeraban, sostenían los tapers de tecnopor y, olvidándose del glamour, tragaban con frenesí. Javier se acercó a la señito. Pidió una porción de arroz con pollo, con harto ají y salsa huancaína y, por cinco luquitas más, una presita de yapa. Y ahí estaban los dos: Giulia y Javier, sentaditos en la vereda, afuera de la discoteca, comiendo con tenedores de plástico, cogiendo con la mano la presa de pollo, grasosa y deliciosa. Tras ello, se quedaron compartiendo un cigarrillo, el último, cogiéndose las manos. El día no tenía mañana. Todo era, simplemente, perfecto.
Javier se despertó de un sobresalto golpe de las dos de la tarde. Giulia aún dormía a su lado: El cabello suelto, sus manos encima del abdomen, los labios aún con el labial. Caminó hasta el mini-bar y abrió una lata de energizante. La vida volvía a él. Tras beberla, se metió a la ducha. Al salir, Giulia sostenía una botellita de agua mineral. “Hola…”, dijo ella, aún sin estar en sí. “Cámbiate. Ponte ropa de verano, elige un pareo y mételo todo a tu bolso”, dijo Javier, “Nos vamos a Paracas; contrataré la movilidad del hotel”, añadió. “¡¿Qué?!”. “Pediré que nos traigan el almuerzo a la habitación”. “¡Estás loco! Paracas, que yo recuerde, está a tres horas de Lima…” “¿Y? Nos vamos… ¡ahora!”. Entonces, una sonrisa, tierna y bella, se dibujó en ella. Se metió a la ducha y, en un dos por tres, volvía a imponer: Un vestido ligero, gafas de sol y un sombrero Quicksilver. Al cabo de unos minutos, uno de los botones traía el almuerzo: Un club sándwich con Coca-Cola para Javier y, una ensalada césar con Inka Kola light para Giulia. “¿Sabías que eres el ser más loco que he conocido en toda mi vida?”, dijo ella. “Hasta ahora no entiendo cómo puedes ser abogado, defender mineras y tener amigos seriecitos… No te imagino en la oficina, ocho de la mañana, en una reunión de negocios planificando, según tú, el futuro del país…”, añadió, guiñando el ojo, vertiendo aceite de oliva en la ensalada. “Pues imagínate eso; y, también lo arrecho que me pones cuando, en pleno directorio, me mandas fotos de tus tetas, ja ja ja...”, respondió él. “Además, yo soy partidario de la locura; creo que aquel quien, en estos tiempos, no está loco, debería seriamente de preocuparse…”, agregó.
Bajaron al hall del hotel. No pasó mucho tiempo cuando un auto blindado los pasó a recoger. En menos de media hora, ya estaban en plena Panamericana Sur. En una de las gasolineras, pasando el primer peaje, bajaron. Compraron un six pack de Coronas y varias botellitas de aquellos tragos coloridos, con esencia de frutas, a base de vodka. Sólo ellos dos brillaban entre las calles, sucias y añejas, de una vieja Lima que se escondía entre la neblina. “Si pudiera elegir a una sola mujer con la que me casaría, serías tú...”, le dijo Javier, mirándola con intensidad, bebiendo un sorbo de cerveza. “¡Deja de hablar tonterías, huevón!”. “Te lo digo en serio. Sólo podría casarme contigo. Y quiero que vivamos en una casa hermosa alejados de Lima. Y que tengamos una hijita preciosa de nombre Julieta…” “¡Eres un tonto, pero me gusta jodidamente que imagines tanto. Me haces soñar…” “Te recuerdo que la escritora newyorkina eres tú…”. “¿Y tú? ¿Mi caballero de inspiración, acaso?”, y soltó una carcajada tierna. “Espero aparecer en alguna de tus novelas próximamente…” “¿Cómo sería tu personaje? ¿El abogado arrecho?” “Te lo dejo a tu criterio; pero quiero que la historia que escribas me haga llorar y vivir…”.
Llegaron a Paracas golpe de seis de la tarde. Un cielo anaranjado los recibió. No había cambiado desde las primeras veces que Javier iba allá, con sus padres, cuando era niño, y buscaban un oasis entre el caos de la lluvia. A través de la ventana del auto, miraban las calles desoladas de los alrededores, los arenales con suciedad y, cada tanto, alguna choza de esteras y los niños en la tierra jugando pelota a pies descalzos. Al fondo, se vislumbraba un mar azulino, que sostenía una esfera rojiza y perfecta y que, poco a poco, comenzaba a dar vida en el otro lado del globo. El hotel Hilton de Paracas era hermoso. Un botones los acompañó hasta la suite: Una cama amplia, sábanas finas y, en la mesa central, una hielera con una botella de champaña. Entre el silencio, se lograba escuchar el aleteo de las gaviotas y el sonido de las olas, que entonaban la sinfonía de un romanticismo fugaz. “¿Gustan que les abra la champaña?”, preguntó el botones, recibiendo el billete de propina que Javier le alcanzaba. “Llévelo a la piscina”, se adelantó en ordenar ella. Ya solos, se besaron como dos locos. “Quiero volver a hacerte el amor ahora mismo…”, susurró Javier, aún percibiendo en los labios de ella ese dulzor del trago que venían bebiendo en el camino. “Tranquilo, loquito…”, respondió ella, retorciéndose, percibiendo la lengua de él en su cuello. “¡Ya, Javier! ¡Basta!”, exclamó, empujándolo. “¡Acabamos de llegar!, y no quiero perder el día”, agregó. Se cambiaron en la habitación. Ella, lucía un bikini turquesa. Y él, una ropa de baño negra, que no hacía juego con su piel pálida y una barriga prominente de tantos almuerzos de comida rápida. Al otro extremo de la piscina, había una familia que, entre risotadas, enseñaba a nadar a un menor, casi crío, quien tras salir a la superficie aguantaba los quejidos y los sollozos. Se sumergieron en el agua, casi al filo de la piscina, y acomodaron ahí las copas de champaña. Saborearon la bebida, dulzona y burbujeante. El agua de la piscina estaba temperada, tibia. El sol iba ocultándose entre el mundo. Volvieron a chocar miradas y ambos sintieron esa complicidad, esa dulzura que existe cuando las miradas se encuentran y una risita inocentona les prosigue. “Eres un loquito hermoso...”, dijo ella, entrelazando sus manos con las de él, abrazándolo. “Si viviera en Lima… si tan solo viviera en Lima, creo que tú y yo haríamos una gran pareja…”, agregó, llevándose la copa a la boca. Entonces, como si suscitase un trance de racionalidad, y simulando una sonrisita de bandido, Javier dijo: “No lo sé. Siento que, tarde o temprano, te haría muchísimo, pero muchísimo daño, que te aburrirías conmigo y terminarías mandando todo al carajo, odiándome y botándome de tu vida como un maricón sidoso…” “¿Aburrirme? ¿De qué hablas? ¡Siento que eres divertidísimo!”, exclamó. Y entre la ironía y la verdad, sin perder la sonrisa, Javier añadió: “Veamos: Soy un egocéntrico del carajo que piensa sólo en él. Y tengo un problema que explica porqué me causa alergia los compromisos…” “¿Qué me vas a decir? ¿El típico discurso del macho alfa que suele aburrirse rápido de las chicas?” “No. Sino, porque soy impulsivo; diría que hasta bipolar. Fácilmente podría convertirme en un asesino en serie, pero que fracasaría en el intento. Cuando te digo que soy así no pretendo exagerar ni asustarte, pero de verdad siento que estoy loco, que en algún ataque de ira puedo terminar en el infierno mismo y llevándome a una mujer conmigo. Puedo pasar fácilmente de la paz, de la parsimonia absoluta, al estrés, la violencia y la neurosis. Me ha pasado con frecuencia que termino odiándome, teniendo pánico de mí mismo…”. Giulia lo miraba atenta, cada tanto acomodándose el cabello, poniéndose los lentes oscuros, de repente, para ocultar su mirada de terror. “Me ha ocurrido, infinidad de veces, que después de hacerle el amor a una cándida veinteañera, me llega, de pronto, al celular un mensaje letal, uno de aquellos que te cagan, que te re-cagan el día, de aquellos que son un dardo y te producen un trastorno, y entonces, soy otro, algo me posee, una bestia demoniaca termina adentro mío. Y basta que suceda algo tan nimio, insignificante, para que, tratando de liberar una rabia incontenible, termine vociferando, golpeando paredes, arrojando copas contra la pared, soltar los peores vituperios, de esos que te van a destruir…”. Y Giulia lo miraba ocultando el abrir de boca, con la intriga de saber si es que Javier hablaba en serio o si es que esa sonrisita reflejaba su acostumbrada ironía. “Y… ¿Has pensado ir a un psiquiatra?”, preguntó. “No. Tomo mis precauciones…” “¿Cuáles son…?” “Cuando siento que me encariño con alguien, pues me alejo y ya…”. Y ella, aferrándose a una ilusión, bajándose un poco los lentes oscuros, pretendiendo intimidarlo con la mirada, agregó: “O, sea, ¿te piensas alejar de mí?”. “Tú ya estás lejos…” Y tras ello, imperó un breve silencio. “¿Sabes, Javier?, si algún día me haces daño, escúchame bien, huevón, te juro que en tu puta vida me vuelves a ver, ¿te quedó claro?” “Eso ya lo sé. Por eso me da miedo encariñarme contigo. Siento que podrías ser una marea que, contra todas mis fuerzas, me conllevaría a ti…”, dijo, y, entre una pausa de fuego, mirando su reflejo en los lentes oscuros de ella, la besó. La besó con furia, volviendo a introducirle la lengua, tratando de capturar su aliento, su esencia, su alma. “Te quiero, no sé cómo, pero siento que te quiero, aunque seas un loco de mierda…”, susurró ella, obteniendo un suspiro entre la marea apasionada del hombre que bajaba la mirada a sus pechos. “¿Nos habremos conocido en alguna otra vida?”, preguntó él. “Me gustaría pensar que sí...”, respondió ella. Luego, salieron de la piscina, Javier recogió la champaña que quedaba y se metieron a la suite, empapados, dejando el rastro de aquel chispazo narcótico.
Al día siguiente, se levantaron pasada la una de la tarde. Almorzaron ceviche con Pilsen y, ¡faltaba más!, una jalea mixta. Parsimoniosos, a pasos lentos, fueron a la playa. Esta vez, Giulia estaba algo callada, un tanto diferente, lucía un bikini negro, un sombrero prominente y lentes Ray Ban que ocultaban unas ojeras. Echada boca abajo, dejaba que el sol acaricie su piel. Leía un libro de Truman Capote. Mientras tanto, Javier, cerveza en mano, respondía correos electrónicos desde su celular. Cuando el sunset cayó, pidieron una botella de vino blanco, tan propicio y cítrico. "¿Estás escribiendo una nueva novela?”, le preguntó, Javier, de pronto. “Sí, pero lo dejé en stand by…” “¿Por qué?” “Porque tengo miedo de no terminar de escribirla…”, dijo ella, borrando una luz, ida, ocultando una suerte de nostalgia que pretendía borrarla con una sonrisa sutil. “¿Falta de inspiración, acaso?” “No, no es eso, Javier… Olvídalo, son cosas mías”, añadió, y, tras ello, suspiró, como si tratase de capturar la melodía del ansia febril. “Cuéntame, pues; deja de ser tan misteriosa…” “No es nada, Javier, no es nada”. “¿Acaso no confías en mí?” “Pues, no lo sé… Hemos follado de lo más delicioso, sí; la estoy pasando genial contigo, sí; pero no suelo confiar fácilmente en alguien… y, como me dijiste, sueles hacer daño a las personas que quieres…” “¿Y cómo concluyes que yo te quiero?”, preguntó él, con una mirada retadora. “Porque lo siento… ¿O acaso no me quieres?”, y Giulia lo miró fijamente, al tiempo que él simulaba una sonrisita burlona. “Creo que tú no quieres a nadie…”, dijo y volvió a echarse de espaldas, ocultando su rostro entre los brazos. “¿Qué te pasa, ah?” “Na-da; ¡na-da!”, exclamó ella, ahora, furiosa. Y, ante ello, imperó el silencio. Javier comprendió que, a veces, las brisas interpretan mejor los sentimientos. La miraba, la admiraba, mejor dicho, la adoraba mientras, con cerveza en la mano, iba vislumbrando al sol escabulléndose en el mar, entre ese cielo rojizo, en cuyo lienzo se iba escribiendo las primeras líneas de la noche.
De pronto, los ventarrones tan propios de Paracas, comenzaban a enfriar la ternura de las precoces pasiones. Javier comenzó a acariciar la espalda de Giulia, quien persistía con el rostro oculto. La acariciaba con suma ternura, como dándole a entender que, después de todo, no sabía por qué carajos, pero la quería, la quería proteger ante cualquier peligro, ante el capricho tan azaroso del destino. Acariciaba esa piel con delicadeza, si acaso, imaginando el infinito, la eternidad misma. De pronto, Giulia volteó y lo miró con intensidad; los ojos semi-colorados: "Júrame que, después de esto, nos volveremos a ver, ¿ya?”, dijo, levantándose, casi recostándose sobre él. “¿Ah?” “¡Júrame que te volveré a ver, Javier!” “Okay, okay, te lo juro. Nos volveremos a ver. Yo puedo ir donde estés tú o quizás…” “¡Genial! Sólo eso quería escuchar de ti...”, dijo, interrumpiéndolo. Javier la miraba extrañado, pensando que Giulia era, como toda escritora, una loca del carajo, pero una loca hermosa y vivaz. “¿Sabes qué? Te cuento que en dos meses estaré en la feria de libro de Madrid, que será en el parque del Buen Retiro. ¡No sabes!, pero una editorial española re-editará mi última novela”. “¡Cojonudo!, nos veremos en Madrid, entonces. Nuestra próxima luna de miel será en una suite del Palace ja ja ja…”, dijo, Javier, sumergiéndose en la locura, guiñándole el ojo, dejando que ella lo despeine, esta vez, embriagada en una sonrisa. “¡No me digas!, cuando voy a Madrid suelo quedarme en el Palace, y su bar… ¡joder, su bar!, me gusta quedarme horas de horas escribiendo ahí, bebiendo y bebiendo apple martinis”. Se quedaron así, abrazados en la arena, abrigados con una toalla, viendo cómo las estrellas imperaban en el cielo, besándose cada tanto, recordando los años luz, intercambiando la acuarela alma. Entre el silencio, en uno de los bares del hotel, a pocos metros, llegaba el sonido de “Te regalo una rosa”, de Juan Luis Guerra.
El lunes llegó, Giulia debía retornar a Nueva York. Javier tuvo una agenda complicada. Guilla, por el contrario, se la pasó caminando por Lima, entre el café de La Tiendecita Blanca y la melancolía del malecón Cisneros. Poco antes del mediodía, decidió tomar un taxi hasta el colegio donde ambos habían estudiado, el Trener, uno de color azulino, en plena Calle Cristóbal de Peralta, y donde sólo estudian niños bien. Se bajó frente a la puerta principal, donde tantas veces su madre la dejaba. Se paró frente a ella, mirando el logo, cerrando los ojos, escuchando en el olvido sus risas, su griterío de niña. De pronto, la puerta del colegio se abrió, apenas un poquito, y una profesora salió con prisa y, ahí, precisamente ahí, vio ese salón, aledaño al patio, donde décadas atrás, conoció a Javier. Por un instante, le dio la curiosidad de entrar, de pretender ser una madre joven que busca información, pero sabía, no obstante, que algo, una punzada en el pecho, heriría sus sentimientos, su alma.
A las finales, terminó deambulando por Monterrico, el barrio donde vivía. Entró en La Cabrera, un restaurante argentino de la Avenida El Polo y ahí almorzó. Pidió entraña y varias copas de ginebra. Casi a las seis de la tarde, volvió al Country. Las maletas ya las tenía hechas, su vuelo saldría a la medianoche. Esperó a Javier en el bar inglés. Él llegó golpe de las ocho. Fueron al aeropuerto con en un taxi blindado. En el camino, casi ni hablaron, tan sólo se cogían las manos. Llegaron al aeropuerto a las nueve, y de inmediato, tras entregar las maletas en la aerolínea, Giulia dijo: “Quiero irme al salón Vip”. “¿Tan pronto?” “Sí, me dan penita las despedidas…”. Javier la acompañó hasta el segundo piso del Jorge Chávez, mientras en el bolsillo, sentía la vibración de su celular de correos electrónicos que no paraban de llegarle. Antes de que Giulia se vaya, se abrazaron con fuerza, con muchísima fuerza. “Júrame que nos volveremos a ver”, volvió a decirle ella, mirándolo con firmeza. “Madrid será nuestro”, enfatizó él. Tras ello, un beso en los labios, dulce, rozando lo eterno. Giulia caminó a pasos rápidos, sin pretender, siquiera, dejar su esencia.
Al día siguiente, martes, ni bien Javier llegó a la oficina, le escribió a Giulia: “¿Ya en tu departamento?”. De pronto, la base de notificaciones de la Mac le advirtió que tenía un correo electrónico nuevo. Se aperturaba una cuenta que no era suya; y es que Giulia había olvidado cerrar su cuenta de correo cuando, en Paracas, había utilizado el portátil de él. El correo electrónico que acaba de llegar era de una tal Gabrielle Harper, quien escribía: “¡Fantástico! ¡Está confirmada tu presencia en la feria de libro! En la semana te remito las reservaciones. Cuídate mucho, babe, GH”. Para no levantar sospechas, Javier lo marcó como “no leído”. Sin embargo, en el correo anterior, el remitente aparecía como del “Rockefeller Research Laboratories”. Inquieto y curioso, lo abrió. Descargó el archivo adjunto: Leía parámetros, frases médicas en inglés, númerología y fórmulas incomprensibles. Lo primero que pensó, fue lo más evidente: Giulia o está embarazada o teme estarlo. Remitió el documento a su mejor amigo, Juan José Lazarte, ilustre médico de la clínica Delgado. “Estoy entrando ahora mismo a sala de operaciones; te respondo luego”, apenas le contestó.
Horas después, precisamente, cuando Javier terminaba de almorzar, el Dr. Lazarte lo llamó. “Compadre, es cáncer de mama en grado tres. ¿Es de algún familiar tuyo?”. Javier se quedó frío, segundos eternos de silencio, con una punzada en el esófago, con un calambre que nacía en los cachetes y bajaba hasta la punta de los pies, carcomiendo cada célula de él. “No, no, descuida; son los resultados de una de mis asistentes…”, pudo responder, pasando saliva, y luego colgó. De pronto, un tsunami de pánico lo obligó a correr al baño y vomitar. Fue un vómito desesperado de recuerdos y anhelos .
Ya tarde, por la noche, Giulia publicó una foto en su Instagram: Aparecía ella, echada en las playas de Paracas, con la piel tostada, y una estrella en sus labios, revelando el secreto de su sonrisa. Javier notó que estaba en línea, conectada. Le escribió: “Veo que llegaste bien. Te veré en menos de lo que imaginas, la feria del libro de Madrid está a la vuelta de la esquina. Iré a tu encuentro. Pienso viajar viajar a Nueva York, y de ahí iremos a Madrid. Te acompañaré a presentar tu libro; estaré en primera fila, aplaudiéndote. Y luego, sin que nadie se dé cuenta, te diré en el oído que te admiro, que eres la mujer más linda del mundo. Y cenaremos en el Horcher. Y caminaremos por el parque del Buen Retiro y por Chamberí. Y visitaremos todas las tascas donde solía ir Hemingway o Picasso…”. Pocos segundos después, ella le escribió: “Y, también me harás tuya otra vez...”. “¡Claro que sí! Te haré el amor con intensidad y dulzura…”. “Como me gusta… no rápido, sino profundo, intenso…". Y luego, tras enviar ese mensaje, volvió a escribir: "Y, luego, moriré en tu pecho…”. Cuando Javier leyó eso último, presintió un nudo en la garganta. “No, Giulia. No morirás; tú eres inmortal”, respondió, y tras ello, no pudo más: Sollozó como un niño.
Jesús Barahona.
Entre Madrid, Lima, Sevilla, Barcelona y Roma.
Setiembre, 2022.

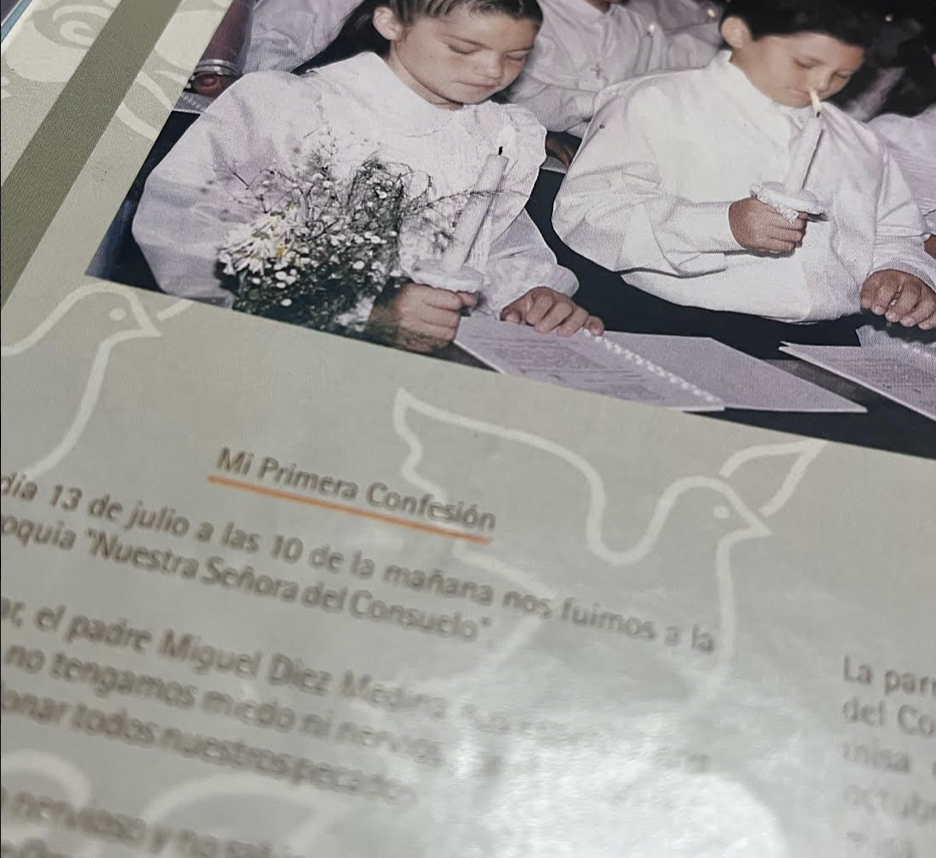





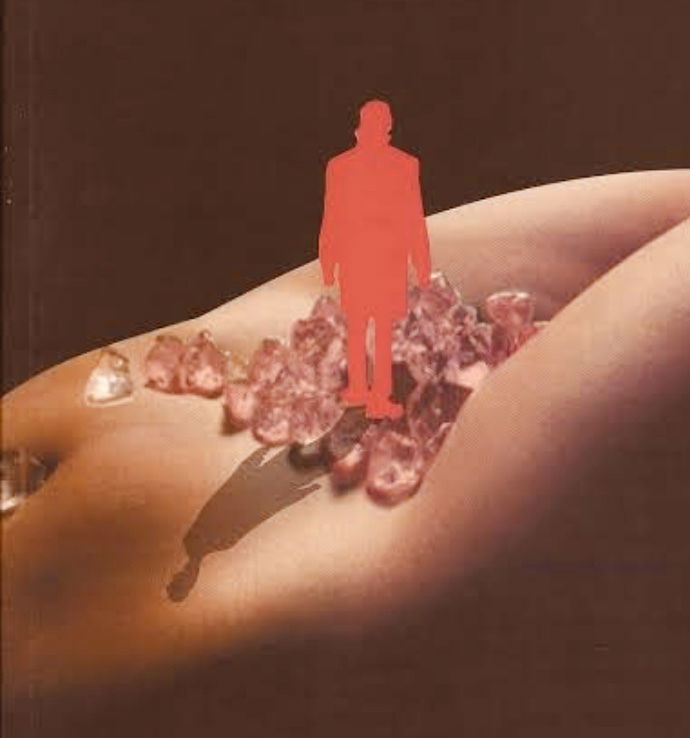

 (Checo Aurelio Miró-Quesada, Fernanda Rodrigo y el abogado Javier Arteaga. Una noche cualquiera. Country Club)
(Checo Aurelio Miró-Quesada, Fernanda Rodrigo y el abogado Javier Arteaga. Una noche cualquiera. Country Club)