El tsunami del deseo
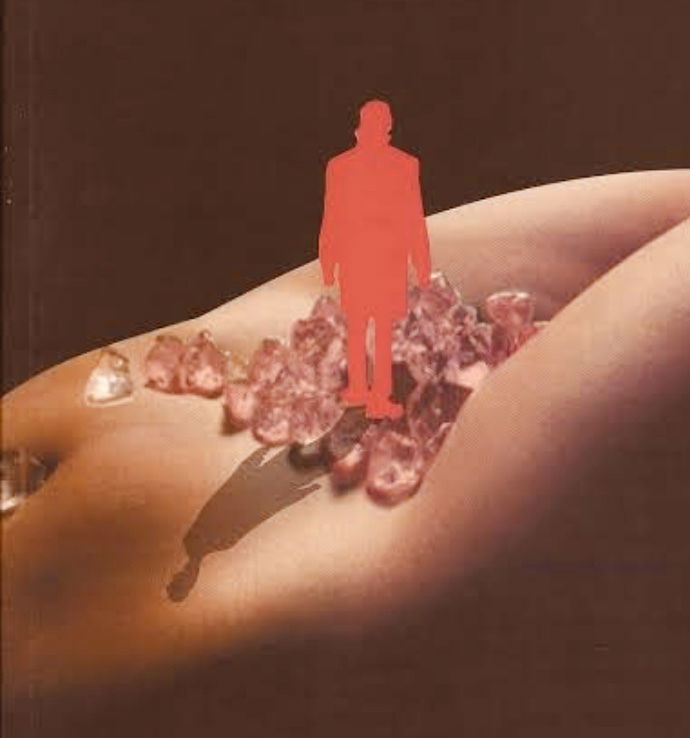
Bastó aquel mensaje de texto para que un chispazo se convirtiera en el tsunami del deseo. Era una tarde cualquiera, a punto de anochecer. En plena Javier Prado sólo se respiraba estrés. Con el auto detenido, hermético, lunas blindadas y con el aire acondicionado al máximo, Javier, abogado minero, dispuso que la voz de Calamaro sea expulsada a través de los modernos parlantes de su auto. Entre el torbellino de su angustia, organizaba lo que haría al llegar a casa: Enviar un correo a uno de los directores de una minera, tomar una ducha con agua tibia y, tras una dosis de cafeína en la terraza de Laritza, hacer una hora de cardio en el gimnasio del Polo, aquel en el que sólo va gente nice o de la tele. Posterior a ello, remitiría otro correo electrónico a su secretaria disponiendo que, el día siguiente, suspenda las reuniones hasta el mediodía, pues tenía cita en la Clínica Delgado con el Dr. Lama, su cardiólogo, aquel quien aliviaba su arritmia y taquicardia producto a las innumerables tazas de cafeína, estimulantes, anfetaminas y cocaína que ingería para mantenerse despierto, para no perder la concentración, para complacer a sus clientes quienes depositan sumas no menores en sus cuentas bancarias, para alucinarse un semi-dios ante cada audiencia arbitral en la que se discute los alcances de un contrato de transferencia de concesión.
En eso, en ese preciso instante en el que el abogado se sumergía entre el laberinto de su atormentada locura, su celular le notificó que le había llegado un mensaje a través del Facebook Chat. Entre el tráfico, cogió el dispositivo y se asombró al percatarse que la remitente era una ex enamorada de sus épocas universitarias, María José Mannarelli. “Estoy en tu restaurante favorito tomando unos tragos con unas amigas”, y adjuntaba una foto, efectivamente, en la terraza del Perroquet del Country Club, enfocando un vaso de pisco sour. Hacía años que no se hablaban. Maliciosamente, Javier pensó que, de repente, tras un gancho, Majo inventaría un flow bien de putamadre y le terminará pidiendo dinero prestado. “Si es así, le prestaré, cache previo”, se dijo, sonriendo, pervertido, percibiendo esa sensación tan deliciosamente excitante en el que uno tiene poder sobre alguien.
Entre el tráfico, revisaba las redes sociales de Majo: Seguía igual de gordita, aunque ahora se las daba de fitness yendo a un gimnasio de la Avenida Encalada, no tan glamoroso ni con las flaquitas deliciosamente perturbadoras como el que acudía Javier. Su madre mantenía el rostro de bulldog, como de no haber defectado en un año, aunque ahora lucía unos treinta kilos menos. Su hermano viajaba por el mundo, siempre así, virolo y dientón, y hacía videos cantando con voz amariconada. Y su padre, igual que hacía diez años, médico en decadencia, uno del montón egresado de la Villa Real, de los muchos tantos que trabajaba en el seguro social de una provincia de la sierra, pero que en las clínicas prestigiosas de Lima su nombre no aparecía ni como el asis-tonto del estudiante más cojudo de Medicina. Javier se percató que Majo, aunque era unos años mayor que él, trabajaba apenas siendo una asistente comercial en un hotel sanisidrino. A Javier eso le hacía sentir poderoso, lo excitaba: saber que él había ganado la guerra; que, si bien la cabrona de Majo había ganado la batalla hacía diez años cuando, entre cachetadas, sollozos y griteríos le notificaba, sin importarle la mirada atónita de los alumnos que estudiaban en la terraza del Starbucks de la UPC, que la relación había culminado, él terminó siendo superior a ella desenvolviéndose como un abogado respetable que, si bien tenía fama de seducir a sus alumnas, ganaba un sueldo que le permitía hacer con su vida (y con la de otros) lo que le plazca.
La conversación se prolongó y terminaron contándose qué había sido de cada uno: Javier, ni bien terminó la Universidad, trabajó en la empresa de su padre, un médico connotado, accionista de varias clínicas en Lima. Luego, estudió un par de post grados y se dedicó al Derecho Minero liberalizando a las empresas de tanta legislación absurda y proteccionista que no constituyen incentivos. En todo ese tiempo, estuvo saliendo, informalmente y sin ataduras de por medio, con más de una mujer a la que, a más de una, tras un par de tragos, las poseía en las habitaciones de los hoteles más refinados de Lima. Majo, por otro lado, trabajó como becaria en la unidad de una minera que Javier asesoraba. Tras un año, entre el frío y los truenos de Toquepala, regresó a Lima y postuló a un hotel que requería una asistente comercial, con un sueldo que no superaba ni la quinta parte de lo que ganaba Javier en un mes. Majo no detallaba si salía con chicos dándoselas de liberal y saboreando, como corresponde a una dama que anhela tocar el nirvana, más de un cuerpo. Dejaba en claro, empero, que ahora estaba con un novio de nombre Danilo y afirmaba estar enamorada, o, mejor dicho, enamoradísima.
Pese a una relación intensa de un año, Javier trataba de mantener oculta a Majo. Secretamente, le avergonzaba. Jamás la presentó a ninguno de sus amigos del cole, ni la llevaba a las juerguitas en Aura o Gótica, ni muchísimo menos, a las parrilladas que su padre solía organizar en el nuevo pent que se había comprado, a pocas cuadras del Cerro de Las Casuarinas. Le aterraba la idea de presentar a esa gordita que venía de provincia, que había estudiado en un cole cuya mensualidad constituía la cuota de APAFA que los padres de Javier pagaban en el Trener, ese cole de niños nice. Peor aún, le aterraba que alguien la viera caminando de la mano de esa chiquita que no era la hijita de los amigotes de su padre quien, para más yapa, se jactaba de ser irónico y no se hubiese inhibido de humillarlo frente a medio Lima. Empero, Javier veía en Majo a una confidente, una consejera, una almohada de secretos y sueños, una cándida puritana que, aunque era tres años mayor que Javier, seguía siendo virgen y, mal que bien, la flaca se manejaba un buen par de tetas. Quizás, a causa de esa oculta desconfianza, Majo y Javier nunca llegaron a tener sexo cuando eran enamorados universitarios. Majo alegaba que su primera vez quería hacerlo con él, sí, pero en un momento especial. Lastimosamente, los momentos en los que ambos estaban en paz eran escasos: Majo era extremadamente celosa. Y Javier, quien entonces, era estudiante de Derecho, lidiaba con sus prácticas preprofesionales y con el estrés de la carrera. Todo ello, sumado a la actitud de Majo, terminó volviéndolo bipolar e impulsivo.
Fueron muchas las oportunidades, sin embargo, en las que Javier y Majo estuvieron ya, a punto de intimar. Incluso, Javier llegaba a estar con el Durex puesto en su erecta, colorada masculinidad, con las palpitaciones en punto de ebullición y la sangre inflamando las venas de su deseoso colgajo, y con Majo ya de piernas abiertas, próxima a recibirlo, cerrando los ojos y apretándose los puños; pero de pronto, ella encontraba una excusa para echarse atrás. Eso frustraba tanto a Javier al punto que no pocas veces se iba de la habitación dando un portazo y dejando a Majo estupefacta, llorando, desnuda en la cama.
Empero, para aliviar los deseos del placer, ambos lograban despojarse de la ropa. Ahí, Majo solía masturbarlo hasta que Javier llegase al clímax y erupcione en la alfombra de la sala o en el cuero del sofá. Otras veces, se encerraban en la cocina mientras Paula, la hermanita menor de Majo, hacía tareas. Y ahí, cuando la pasión seducía los corazones y la sangre estaba en punto de ebullición, Majo ponía una de las manos de Javier en su boca y la mordía para que sus gemidos no sean escuchados, mientras él le introducía los dedos abajo. “Cuando te arrechas, me haces daño, huevona”, solía reclamar él, con la mirada turbada, casi sin aliento. Otras veces, cuando Majo usaba vestidos floridos, Javier la llevaba de la mano a la cocina; apagaba las luces, y entre la penumbra, se arrodillaba ante ella, casi-casi como quien se arrodilla ante una santa por canonizar. Tras ello, se sumergía debajo del vestido dejando la huella de su lengua, desde el tobillo hasta el ombligo. Y luego, bajaba ligeramente hasta llegar ahí, a la entrada del amor. Y entre ese calorcito húmedo, esa suavidad perfectamente dulce, con sus toques cítricos, hacía el papel de una serpiente (de cascabel, venenosísima) y movía la lengua como una licuadora o, con el movimiento de ésta, escribía mensajes pícaros. Y entonces Majo, con una respiración agitada, entre suspiros fuertes acompañados con la flexión involuntaria de piernas, disfrutaba el postre mordiéndose los labios, jalándole con fuerza los pelos a Javier.
Javier y Majo continuaron escribiéndose los días posteriores. No tocaban las peleas que sostenían de enamorados, ni mucho menos el motivo de la ruptura. Tampoco las sospechas de infidelidad de ambos. Empero, cuando Javier veía en su celular una notificación de Majo, inevitablemente, recordaba cada discusión que se mandaban, cada lágrima que él derramaba, cada insulto, cada cachetada, cada empujón, cada colgada de teléfono. Recordaba, entre el crujir de su hígado, cada mini-ruptura sin la opción a la interposición de un recurso de apelación o reconsideración, pues las redes sociales jugaban el papel de decretos cuando, de pronto, Facebook le anunciaba que Majo Mannarelli, la muy hija de puta con voz de niña, había cambiado de situación sentimental, de “en una relación con Javier Arteaga” a “Soltera”.
Javier, pese al tiempo y a los años, había cultivado un rencor que, ahora, florecía en sus entrañas. Revisaba las fotos de Facebook antiquísimas en las que aparecía con ella, entre risas y fantasías, embriagados de una ilusión casi adolescente. Y esas fotos, las comparaba con las que ella salía con Danilo, su actual novio: Su misma sonrisa, el mismo gesto, los ojos achinados, los cachetes colorados. Javier, inevitablemente, se preguntaba si Majo era feliz con Danilo; si le hacía las mismas escenitas de celos en la puerta de su trabajo; si lo cacheteaba sin importarle estar frente a extraños; si le espiaba sus cuentas de correos electrónicos o su whatsapp. Se preguntaba si, efectivamente, Majo estaba enamorada de su novio; si lo deseaba; si se hacían el amor con descontrol y violencia (que es la forma más deliciosa de hacerlo); si compartían las mismas fantasías; si hacían sonar la cama y si ella gemía cual vaca en celo, haciendo honor a su anatomía. Todo eso se preguntaba mientras Majo le escribía contándole su día y, con intensión de coquetería, le mandaba un selfie, sonriente y vivaz.
“¿Sabe qué extraño de ti?”, le escribió Javier una noche, después de la oficina, estimulado por el whisky que bebía mientras miraba una serie en Netflix. “Lo delicioso que era lamerte ahí, abajo; y que te retorcieras aguantando los gemidos jalándome el cabello”. Y luego, ella respondía: “¡JAJAJA! ¡Eres un loquito, Javier! ¡No cambias, eres un completo enfermito!”. Y él insistía: “Recuerdo que en una oportunidad me la corriste, ambos echados, en la cama de tus papás viendo Billi Elliot, y me vine tan deliciosamente que manché las frazadas. Y, como tus papás estaban por llegar, corriste al baño y sólo pasaste un poco de papel higiénico por ahí… ¿te acuerdas?”. “¿Eso hicimos? JAJAJA… te juro que es tan divertido lo que me cuentas”. “También me acuerdo que, cuando te besaba, te mordía el labio inferior. Y tú suspirabas con los ojos cerraditos, apretándome las manos. Y luego, lamía tu cuello y, al llegar a tus oídos te susurraba que siempre iba a estar enamorado de ti; que jamás iba a lograr amar a nadie como tú; que me arrechabas como nadie en el mundo”, escribía Javier en el celular, vaso de whisky en la mano, imaginando que Majo estaría en su cama, leyéndolo a risotadas, jugando con su cabello castaño, deseando que el tiempo viaje hacia atrás; y, luego, insistía: “Alucina que ahora ya no podríamos hacer las travesuras que hacíamos en la Universidad. Ahora, la rotonda de la UPC está iluminada; y afuera del bañito que quedaba en una suerte de sótano han puesto cámaras. ¿Te acuerdas cuando, después de clases, tarde por la noche, bajábamos a ese bañito discreto y nos comíamos a besos? ¡Literal, nos comíamos las amígdalas!, y era imposible no sentirme tan así, jodidamente arrecho, al sentir tus labios en los míos. Y, a veces, recuerdo, te arrodillabas frente a mí; y con esa sonrisa de niña malcriada me bajabas el cierre del pantalón y me la chupabas como si el mundo se estuviera extinguiendo. Nos gustaba pensar que alguien podía bajar y vernos... ¿Sabes algo?, me da tantísima intriga saber si ahora, ya con el paso de los años, has aprendido a chuparla. Nunca te lo dije, pero no pocas veces me dejabas la pinga doliendo como mierda de tanto diente que le metías...” Y tras una infinidad de segundos, ella respondía: “Tienes una memoria tan nítida. Me dices cosas que no recuerdo. Sorry si te hacía doler, de verdad no era mi intensión. Y, con respecto a saber lo que me dices, uhmmm, lo dejaré a tu imaginación”. “Tengo tantísimas ganas de que estés a mi lado. Y estar chorreados en mi sofá, tomando un vinito heladito, dulce, como te gustaba, y de postre Häagen-Daz. Y escribir con la pluma de mi lengua una tierna poesía en el lienzo de tus senos. Quisiera introducir mi lengua en tu boca; decirte las cosas más sucias en el oído; lamerte, desde el cuello, hasta el ombligo, y luego, seguir bajando hasta tu tesorito, y no parar hasta hacerte llegar. Quiero entrar en ti, tener un sexo tan salvaje y que lo grabes por siempre en la fotografía de tu memoria”, escribía el abogado cazurro. “¡Oye, tontín! Me fascina cómo me cuentas las cosas. Es como que poético... ¡Imagínate que tengo cada una de las cartitas que me escribías bien guardaditas! Cuando seas un escritor famoso valdrán muchísimo dinero y seré millonaria. ¿Pero sabes algo? Lo que más me gustaba era cuando durante la semana de exámenes parciales, que nos amanecíamos estudiando, venías a mi casa trayéndome trufas y un cafecito que, te juro, era el café más rico que había probado en toda mi vida…”, recordaba Majo. Y, entonces, Javier agregaba: “Lo recuerdo muy bien. Llegaba a la medianoche con ese cafecito en un termo de Starbucks y una caja de chocolates Lindt, y me camuflaba en tu casa, aprovechando que el cara-de-pajero de tu hermano, que estudiaba Medicina, se quedaba a jatear con sus amigos (por cierto, ¿sus amigotes se lo cachaban?). Y, me recostaba en tu sofá estudiando el Derecho Administrativo o el Procedimiento Administrativo Sancionador hasta que amaneciera… ¿Te acuerdas esa noche, quizás estimulados por la cafeína, cuando decidí que tú serías mi postre? Recuerdo que todo comenzó con unos inocentes masajes que te estaba proporcionando para el estrés en plena madrugada, en un pequeño break de estudios; pero luego, con la excusa de expandirte el aceite de uva, sugerí que te quitaras la ropa. Estabas echada boca abajo en tu sofá. Verte en prendas menores me hacía desearte. Y ahí vinieron los besos, los susurros, las frases que te hicieran soñar. Y, en un instante, no sé cómo se me ocurrió, corrí a tu cocina a sacar fudge. Y lo rocié en cada parte de ti. Nunca olvidaré cómo te retorcías; cómo mi lengua te conllevaba, pasito a pasito, al orgasmo”. “¡Eres tan travieso, Javier!”. Y después de recibir ese texto, Javier envió una foto a Majo: Él, sin polo, sonriendo, con un gorro hacia atrás, y una leyenda: “Quisiera que tus manos acaricien mi pecho, y que ese sea la primera línea de la novela más perversa que podamos escribir”. Y tras unos pocos minutos, Majo respondió: “¡Wow, estás flaquísimo!, parece que el gym te ha hecho bien. ¡Y tu sonrisita de picarón!, todavía tienes esa sonrisita que me dice que me tienes aún un hambre voraz, JAJAJA”. Y Javier aprovechó aquella luz tenue, y escribió: “Te confesaré: no fueron pocas las noches en las que me toqué pensando en ti, imaginando que te hacía el amor. Te juro que tus recuerdos están perturbando mis fantasías y mi sangre está hirviendo. No exagero si te digo que, dibujando tu rostro en mi imaginación, lograste que ahora el bóxer que llevo puesto esté a punto de reventar. Y… Quiero que lo compruebes tú misma”. “JAJAJA, ¿estás calentón, Javier?”. “Demasiado”. Y tras ello, Javier envió una foto de su masculinidad, erecta, envuelta en un bóxer rojo Calvin Klein. “¡No puedo creer que hicieras eso!, me estoy sonrojando, te juro. ¡Estás excitadísimo!”. Javier sabía que Majo había abierto un pequeño portal que la induciría a una sutil infidelidad (y, por lo tanto, libertad). En eso, Majo envió una nota de voz: “Tu bóxer está no sólo está a punto de reventar, sino, está húmedo. Eres un loquito, Javier. No cambias…” Y, tras escuchar su voz, levemente agitada, Javier fue aún más allá. Se quitó el bóxer y envió una foto mostrando su masculinidad, durísima, colorada, con las venas inflamadas: “Me… vas… a matar, Javier…”, contestó ella. Y entonces, Javier incitado por la tentación, envió un breve video, apenas diez segundos, tocándose. “Quisiera hacerte mía. Deseo llegar al clímax contigo; que lleguemos juntos, mirándonos a los ojos, cogiéndonos las manos. Nos debemos ese placer”. Majo respondió: “Te pasas, Javier. ¡Ay!, te pasas…”. “Veámonos hoy. Paso por ti. Reservo una suite en ese hotel miraflorino en el que alguna vez fuimos a almorzar, frente al mar. Y hagamos de esta noche única. Quiero que hoy te sientas la mujer más complacida de todo este universo”, propuso Javier. Esperó unos segundos que se volvieron eternos; y tras casi un cuarto de hora, le llegó un mensaje: “No sé, Javier. Me gustaría, de veras que me gustaría. Me da curiosidad saber de ti, verte. Me has hecho imaginarte y sentir ganas de ti, pero tengo novio y lo respeto, y espero que me entiendas. Pero, escúchame, podríamos vernos para tomar un café en la semana y hablar de nuestras vidas. Sólo eso te puedo ofrecer.” Y, Javier insistió: “Que tú y yo hagamos el amor (y no hablo de cachar, fornicar, tirar; no, hablo de hacer el amor) es algo que nos merecemos; sería como una pequeña travesura de niños, como saborear con la yema de los dedos nuestro postre favorito. Vamos…”. Y tras un suspiro del reloj, ella sentenció: “Javier, sorry, pero no puedo y no voy a repetírtelo. Discúlpame si te jode, pero es la verdad. Es más, creo que hasta estuvo mal que tengamos este tipo de conversaciones; me siento mal conmigo misma porque siento que estoy traicionando a Danilo.” Y, entonces, Javier volvió a percibir esa sensación tan jodidamente angustiante: Saber que su hígado, su corazón, sus entrañas, se hacían trizas a causa de ella, de esa hija de puta, quien no contenta con haberlo humillado diez años atrás, ahora regresaba para provocarlo, seducirlo entre la candidez de una quinceañera y, una vez más, bailarse un huayno sobre él. Esta vez, Javier recibió el golpe, pero, entre la tembladera de sus manos y el susurro de la bestia que ahora lo dominaba, escribió: “Entonces, ¿para qué chucha me hablas? Ya somos grandes y, si quieres que te sea honesto, me importa poco tu vida, si te come un burro o, cual Ciro Castillo, te caes del Colca. Si algo podrías darme tú a mí sólo sería sexo. No me sirves para nada más. Socialmente, no me sumas. No llevaría a alguien como tú a una reunión social, a ningún cocktail en alguna embajada, o muchísimo menos, la invitaría a mi box en alguna juerga en Qiu. Más bien, piensa en la cojudez que haces: Desbloqueas a tu ex (así sea de la Universidad o del nido, da igual), dejas que el brother te diga que quiere cacharte y hasta te arrechas cuando te llega la foto de su pinga. No me vengas, pues. ¿Sabes qué?, si yo fuera tu flaco te terminaría por pendeja y calienta-huevos. Así que, si no te apetece mi oferta, pues ponle primera y arranca, nomás”. Y, tras unos segundos, Majo respondió: “Qué ridículo eres. En ningún momento te dije que me interesaba algo más que hablar en buena onda. Tú sólo buscas sexo y ya. Creo que no sabes lo que significa madurar con personas que fueron parte de tu vida. Pero veo que contigo es imposible, así que olvídalo. Adiós.” Y, cuando Javier escribió el “Adiós”, el mensaje le rebotó, pues Majo fue más rápida que él y terminó bloqueándolo.
Empero, no muchos días pasaron cuando, en medio de un almuerzo, Javier volvió a recibir un mensaje sorpresivo en su cuenta de Facebook: “Creo que aceptaré tu propuesta”. Era Majo. Se había tomado el trabajo de desbloquearlo, escribirle y enviar el susodicho texto. Javier, calculador, contestó: “Bestial. Paso a recogerte a las siete”.
Y, en efecto, a las siete, Javier ya estaba en una esquina de ese hotel sanisidrino donde trabajaba Majo. Antes de que ella subiera al auto, Javier se echó una fragancia sutil de Christian Dior y, al cabo de pocos minutos, ella estaba ahí, silenciosa, con un vestido oscuro que dejaba ver la suavidad de sus hombros. Llevaba un lipstick color café y poco maquillaje. Se saludaron con un beso en el cachete. “Hueles rico”, enfatizó Majo, pero Javier ignoró el comentario. Poco antes de llegar a la Benavides, Javier estacionó en una farmacia. “Quédate acá”, le dijo a Majo, quien silenciosa, temía si debía dar el siguiente paso o no con ese abogado, bipolar y egocéntrico, alguien muy diferente al estudiante de Derecho que ella conoció hacía diez años y que no pocas veces la esperaba después de sus clases con una caja de Rosatel. Javier bajó del auto y, firme, caminó hasta una farmacia. Compró una caja de Durex, de la cajita roja con ploma, una lata de Red Bull y una dosis de 20 mg de Cialis. Antes de salir de la farmacia, abrió la cajita de Cialis y, con el diente, la partió por la mitad y la ingirió con el energizante. Al regresar del auto, encontró a Majo escribiendo en su celular. En un instante, intercambiaron miradas y, para romper el hielo, Javier le regaló una sonrisa. Manejó con prisa y, cerca al malecón, ingresó al estacionamiento de un hotel. Ambos bajaron casi al mismo tiempo. No se miraron, no se cogieron las manos. No existía la tierna complicidad de hacía diez años. Javier registró la habitación con su nombre y le entregaron la tarjeta que les conduciría a una habitación en el piso diez. Tomaron el ascensor. Javier miró a Majo con intensidad. Ella inclinó la cabeza y los labios trataron de entenderse entre un silencioso beso. Adentro de la habitación, Javier se quitó el saco y la corbata roja de Brooks Brothers. Majo colocó su cartera encima de la mesa. Javier se acercó a ella y, sin decir nada, la volvió a besar inducido de cierta (forzosa) vehemencia. Introdujo su lengua en la boca de ella, percibiendo su aliento, mientras sus manos acariciaban su espalda y bajaban hasta los glúteos. Ella suspiraba, ojos cerrados, dejando que las manos de Javier acaricien sus caderas y, ahora, sus pechos. Hacía tiempo no sentía las manos de Javier en ella; hacía tiempo no percibía su calor en sus oídos. Los besos comenzaron a entenderse. De pronto, Javier atacó en el cuello, cual vampiro en búsqueda de un puñado de vida. Majo se dejaba seducir; dejaba que cierta crispación la vaya envolviendo de a pocos. Su respiración comenzaba a tornarse agitada, fuerte, presencial. Sus manos desabotonaban la camisa impecable de Javier. Un botón tras otro. Y cuando lo tuvo con el torso desnudo, sus manos acariciaban su pecho, sus brazos. Lo admiraba y, tras una risa cándida, volvía a besarlo en la boca. Javier, mientras tanto, desprendía a Majo de su blusa y, al tenerla en brasier, procedió a abrazarla con la finalidad de quitárselo, para luego, lamer sus pechos, besarlos, succionarlos como si fuese un ángel aferrándose a la gloria. De pronto, quizás por la inercia del pecado, ambos fueron a la cama. Las suaves manos de Majo encontraron la manzana de la tentación ahí, a menos de una cuarta del ombligo de Javier, en su agrandado sexo. Y lo manoseaba. Lo apretaba; lo estrujaba. Envuelta por una sutil violencia, le desabrochaba la correa; le bajaba el cierre. Y cuando Javier lucía su erección entre el Calvin Klein, Majo, sin inhibirse, le bajó el bóxer con los dientes. Tras hacerlo, admiró unos segundos la virilidad de Javier: Colorada; venosa, con vida propia, con pulsaciones, y en la puntita, una gotita de líquido. Inmediatamente después, la puso entre sus labios para introducirla en su boca y efectuar un movimiento rítmico. Javier dejaba que Majo le otorgue placer, hasta que, de pronto, la detuvo y se escabulló entre las faldas de ella. Con suavidad y romanticismo, le quitó el Victoria Secret turquesa y, entonces, su lengua de víbora venenosa la introdujo ahí, en la entrada del amor. La sacaba y la volvía a meter; y cuando la tenía adentro, la movía como si estuviese poseído por la serpiente del amor. Majo se retorcía y, cada tanto, emitía alaridos, breves gemidos, se dejaba seducir, olvidaba al cabrón de Danilo y, entre suspiros, percibía cómo sus pulsos iban acelerándose. Tras ello, sin decir una palabra, Javier se levantó de la alcoba y acomodó a Majo. Ella, boca arriba. Del velador, cogió la caja de Durex y se colocó el preservativo con prisa. Luego, regresó donde ella, la abrió de piernas, colocándolas en su hombro, y se acomodó entre ellas. Tras un respiro varonil, la penetró con suavidad hasta que, finalmente, sentía que tocaba fondo. Majo, ojos cerrados, apretaba los dientes y con ambas manos, cogía las sábanas con fuerza. Javier ejercía su poder de hombre; le daba, primero suave, sutil; luego a un ritmo lento, pero con fuerza, con intensidad, haciendo sonar el choque de cuerpos. “Ay, au, ay, ay, au, au”, exclamaba Majo, indicándole con los ojos que quería más, mucho más. Y así siguió, elevando la intensidad y la velocidad. “Levántate ahora. Ponte en cuatro”, ordenó él, de pronto. Agitada, embriagada en vehemencia, Majo le hizo caso. Y en cuatro, Javier acomodó su erecta masculinidad en ella. Volvió a entrar. Era la primera vez que estaba sintiendo a Majo; que sentía su calor, la suavidad de su sexo, esa humedad a causa de él, de Javier, del abogado cazurro que nunca le perdonó que ella, Majo, la simpaticona provinciana de cabello castaño, le termine humillándolo frente a todo el mundo, en los patios de la Universidad en la que, ahora, dictaba un curso de Derecho Minero y que, cada mañana, cuando iba al Starbucks de la UPC por el café matutino antes de dictar, recordaba esa tarde maldita en la que Majo lloraba cual quinceañera, golpeándolo, gritándole, anunciando el término de la relación, sin importarle que en la terraza de aquel Starbucks habían estudiantes riéndose de ellos. Mientras recordaba con mayor viveza ese día, Javier le daba a Majo con mayor dureza; la poseía con furia, como si ella fuese un trapo sucio o las sábanas con las que limpiaba su semen cuando tenía doce o trece años y había aprendido a masturbarse. Javier ponía los cabellos de Majo para atrás y, mientras le daba, se los jalaba con cierta violencia, recibiendo en la cara el aroma del shampoo que aquella mañana se había aplicado. No hablaban; no jugaban a la poesía del amor. Majo gemía, por momentos, el gemido se tornaba en un grito o una suerte de aullido que, seguramente, alarmaba a los huéspedes vecinos. Y así, cuando Javier supuso que iba a venirse, se detuvo de inmediato. En ese instante, Majo volteó a mirarlo, lanzándole un fuego de mujer. Javier, ahora, se echaba boca arriba; y Majo, dejando que una gota de sudor baje por sus pómulos, acomodó su verga introduciéndola en ella. Y ahí, comenzó a cabalgar, a saltar como una ranita, entre miradas desorbitadas. Javier trataba de no mirarla a los ojos; por el contrario, le apretaba los pechos, se los sobaba en forma circular; clavaba la mirada en las pequitas que adornaban sus senos. Majo tenía buenos pechos: Erguidos, imponentes, níveos, piel suave, con pezones de poesía, eran un veneno letal. Entre esa fricción, Mapí alcanzó las manos de Javier y, al tenerlas consigo, las cogió, apretándolas con fuerza, ojos cerrados, gimiendo, incrementando el placer y el alarido. Poco a poco, perdía el control. Una gota de sudor bajaba por su frente y, despeinada, iba llegando al orgasmo. De pronto, casi aullando, entre una sonrisita involuntaria y con la mirada perdida, Javier percibió en su miembro una suerte de contracción que, luego, terminaba expandiéndose en una liberación de energía. Así, habiendo Majo llegado al clímax y Javier aún no, ella no se detuvo; quería complacer a su (ahora) hombre, y, aunque en un inicio había bajado la intensidad de sus movimientos, de pronto, volvió a incrementarlos. Quería ir por uno más. Y así, entre la vehemencia y el sudor, Javier percibió ese cosquilleo que nacía en sus entrañas y que poco a poco, comenzaba a subir hasta llegar a la cabeza de su sexo, al grado que le fue imposible detener aquella energía que explotaba adentro de Majo, pero que el condón la protegía. Fueron tres chispazos que acompañaron a Javier en medio de un leve gemido y que, al acabar y volver a la Tierra, tan sólo se limitaba a cerrar los ojos entre un suspiro eterno.
Se habrá quedado así, con los ojos cerrados, al menos cinco minutos. Y, al abrirlos, tenía a Majo echada en su pecho, entre el sueño y la realidad. Verla ahí, entre el amor después del amor, lo aterró. Dio un brinco y anunció que iría al baño. Con delicadeza, se quitó el condón. En efecto, había botado un volumen cuantioso de semen. Desnudo, se metió a la ducha y tomó un baño con agua tibia. Tenía la mirada fija. Se sentía sucio; sentía estupor de solo pensar que unas gotas de sudor se habían fusionado en su cuerpo. Pero, por otro lado, sintió una suerte de alivio, un peso más en su ego y uno menos en su corazón.
Al salir del baño, desnuda aún, Majo quiso darle un beso en los labios, pero él la esquivó. “Báñate”, le ordenó. Y ella, silenciosa, entró al baño mientras, presuroso, él se cambiaba. Al ponerse el saco y estar dispuesto a salir de la habitación, Majo lo interceptó: “¿Ya te vas?”, le preguntó, acongojada. “Tengo reunión, tengo que irme. Ah, por si acaso, todo está pagado y si quieres tómate un café con un croissant en la cafetería del hotel. Te cuidas”. “¿Así como así te vas?”, insistía ella. “No me pongas de mal humor; tengo cosas qué hacer”, enfatizó él; y se acercó a Majo y le dio un beso tibio en la frente.
Al salir y cerrar la puerta de la habitación, Javier se quedó estático en medio del largo pasillo. Por un segundo, una ráfaga de susurros, le indicaban que no se fuera, que se quede con Majo, que no sea tan así, tan hijo de puta como suele ser en las audiencias en las que defiende mineras poderosas, esas que se encargan de llenar sus cuentas bancarias, y que, a causa de los argumentos retorcidos que utiliza, ha logrado que varias comunidades campesinas (o sarta de cholos malnacidos), como él suele llamarlos, sean echadas a patadas. Todo eso pensaba, entre una tembladera de honor y la penumbra de las cenizas de un amor. De pronto, escuchó un sollozo acompañado de lo que sería un puñetazo en la pared. Era Majo, liberando el fantasma de Javier de su ser. En ese instante, tuvo todas las respuestas: Tenía que irse, fugar, largarse, sin mirar atrás.
Jesús Barahona.
Lima. Enero, 2020.
